Ser viejo. Un libro coral sobre la última etapa de la vida
- Redacción El Salmón

- 19 sept
- 7 Min. de lectura

Ser viejo, editado por Luis Pásara y publicado por el Fondo Editorial de la PUCP en 2025, es un libro difícil de clasificar: no es una investigación académica, tampoco un tratado filosófico ni un manual de autoayuda. Es, sobre todo, una reunión coral de voces que hablan en primera persona de lo que significa envejecer. Veinticinco autores y autoras —peruanos, latinoamericanos y europeos— se enfrentan, con distintas intensidades y estilos, a una palabra que incomoda: vejez.
El proyecto, como advierte el propio Pásara en la introducción, nace de una inquietud personal: qué significa llegar a viejo y por qué la sociedad sigue asociando la vejez con un estado de minusvalía, casi de exclusión. A partir de esa pregunta, convoca a intelectuales, médicos, artistas, periodistas y académicos que se animan a escribir sobre su experiencia. Algunos aceptan de inmediato; otros se niegan cortésmente. Quizás por no sentirse lo suficientemente “viejos”. Esa resistencia inicial ya dice mucho sobre la carga negativa de la palabra.
Descubrirse viejo en la mirada de los otros
El economista José Alvarado Jesús confiesa que no se descubrió viejo por una enfermedad ni por un cansancio físico, sino en la mirada ajena. Cuenta, por ejemplo, que un día una mujer embarazada le cedió el asiento en un bus y, aunque intentó salvar su orgullo respondiendo “el bebé primero”, la “resaca” de ese gesto lo acompañó largo tiempo. Otro episodio aún más duro ocurrió en una notaría, donde le pidieron un certificado de salud mental por su edad: la vejez, concluye, “como una forma de locura”. Para Alvarado Jesús, los viejos cargan no solo con sus achaques, sino con una degradación social que los vuelve sospechosos, casi culpables de seguir vivos.

El humor y la memoria de un extranjero en los Andes
Nicholas Asheshov, periodista inglés que llegó al Perú en los años sesenta y nunca más se fue, desde su casa en el Urubamba recuerda cómo aprendió a abrir botellas con los dientes en un mercado de Ayabaca o cómo perdió estrepitosamente en una partida de ajedrez contra un tendero japonés en Frías. Historias mínimas que, contadas desde la vejez, se transforman en lecciones de vida. Asheshov observa el mundo con ironía: “La banderola en la sala del Banco Mundial dice: ‘Nuestro sueño es un mundo sin pobreza’. Un sueño, por supuesto”. Su testimonio, más que un lamento por la edad, es una celebración de la memoria como territorio desde donde resistir el paso del tiempo.
Medicina, política y vulnerabilidad
El médico Gerardo Chu aporta otra perspectiva. Desde su formación científica, explica que “nacemos envejeciendo y vivimos envejeciendo hasta la muerte”, pero su testimonio no se queda en la biología. Relata su vida profesional como neumólogo en EsSalud, su participación en luchas sindicales y su desencanto al jubilarse con una pensión insuficiente tras 36 años de trabajo. La vejez, en su caso, estuvo marcada por una abrupta expulsión del sistema productivo: de un día para otro dejó de ser útil y pasó a ser invisible. También describe cómo la pandemia del covid-19 se ensañó con los adultos mayores en el Perú, donde siete de cada diez fallecidos superaban los 60 años. Su relato es el de un sobreviviente que, a pesar de la fragilidad, encontró formas de readaptarse al trabajo gracias a la tecnología.
La soledad y la libertad
En varios testimonios aparece una paradoja central de la vejez: al perder responsabilidades laborales o familiares, el viejo queda atrapado entre el vacío y la libertad. Algunos lo viven como un abandono, otros como la oportunidad de recuperar un tiempo que antes no tenían. Rafo León, escritor y cronista, insiste en que lo mejor de la vejez es poder despojarse de máscaras sociales y elegir qué batallas pelear y cuáles dejar pasar. Con su estilo irreverente y lúdico, reivindica la vejez como un espacio para la ironía y el juego: no para dramatizar el ocaso, sino para asumirlo con humor. En sus páginas late la idea de que la vejez puede ser una forma de resistencia frente a la solemnidad del mundo adulto.
Micheline Lescure, por su parte, enfatiza la necesidad de reinventar la vida cotidiana para que la soledad no se vuelva depresión. La vejez, parece decir el libro, no está dada de una vez por todas: es un territorio en disputa.
La memoria como refugio
El testimonio de Alberto Gálvez añade otra tonalidad. Su relato no es de queja ni de denuncia, sino de celebración del arte como refugio. Gálvez, ligado al mundo de la cultura, recuerda cómo la música y la poesía lo han acompañado siempre, y cómo en la vejez adquieren un matiz distinto: ya no son mero entretenimiento, sino un sostén frente al paso del tiempo. Para él, la memoria artística permite que el presente no se viva solo como pérdida. Su texto muestra que el envejecimiento puede ser también un regreso a lo esencial, un redescubrir la belleza en medio de la fragilidad física.
La vejez desde la mirada psicoanalítica
Moisés Lemlij, médico psiquiatra y psicoanalista, aborda la vejez como un territorio psicológico atravesado por la memoria y el inconsciente. Describe cómo esta etapa obliga a convivir con la fragilidad del cuerpo y, al mismo tiempo, con los fantasmas de la vida pasada: culpas, deseos, duelos. Señala que la mente no envejece de manera uniforme, y que algunas personas conservan vitalidad intelectual incluso cuando el cuerpo se deteriora. Su testimonio invita a pensar el envejecimiento como un proceso de elaboración simbólica en el que lo vivido adquiere nuevos sentidos.
El teatro como metáfora del tiempo
El actor y director Alberto Ísola aporta una perspectiva singular: la vejez vista desde la escena. Ísola evoca los papeles de ancianos en Shakespeare y otros clásicos, y confiesa que asumir personajes viejos en el teatro fue una suerte de preparación para asumir su propia edad. En su testimonio aparece la idea de la representación: envejecer es también un acto teatral, un papel que se interpreta ante los demás. Pero lejos de vivirlo con amargura, Ísola reivindica la vejez como un tiempo para conservar la capacidad de asombro, para seguir aprendiendo de los escenarios de la vida. La suya es una reflexión que combina arte, biografía y filosofía del tiempo.
La mirada antropológica y femenina
La antropóloga Norma Fuller, especialista en género y familia, ofrece un testimonio que recuerda que la vejez no se vive igual para hombres y mujeres. Ella insiste en que las mujeres mayores cargan todavía con mandatos de cuidado, incluso cuando ya no tienen fuerzas para sostenerlos. En su relato, la vejez femenina aparece marcada por el contraste entre la invisibilidad social —la mujer que deja de ser vista como “atractiva” en los términos que impone la cultura— y la posibilidad de una libertad inesperada: la de no tener que responder más a esas exigencias. Fuller plantea que la vejez puede ser también un momento de emancipación, en el que las mujeres se reapropian de su tiempo.
Entre el trabajo y la resistencia
Alicia Morales, por su parte, habla desde la experiencia de una vida marcada por el trabajo constante. Para ella, la jubilación no fue una liberación, sino una pérdida: dejó de sentirse productiva y el mundo pareció girar sin su participación. Su testimonio refleja la dureza de envejecer en sociedades donde el valor de las personas se mide por su utilidad laboral. Pero lejos de quedarse en la queja, Morales describe cómo buscó formas de seguir activa: a través de talleres, lecturas y proyectos comunitarios. Su voz representa la de miles de viejos que, sin la visibilidad de los intelectuales, luchan por mantener dignidad y sentido en la última etapa de la vida.
Entre la intimidad y la lucidez
Luis Pásara, además de editor del volumen, aporta también su propio testimonio sobre lo que significa ser viejo. Habla desde la intimidad de reconocerse en esa etapa, marcada tanto por los achaques físicos como por la mirada de los otros, que suele encasillar a los mayores como inútiles o prescindibles. Confiesa que la vejez lo obligó a replantear su identidad tras la pérdida de los roles que antes daban sentido —el trabajo, la productividad, la centralidad en la vida pública—, y que ese despojo le abrió, sin embargo, un espacio inesperado para la reflexión, la lectura y la escritura. Describe cómo la sociedad tiende a relegar a los viejos a un rincón de irrelevancia, como si fueran un peso para los demás, cuando en realidad esa misma etapa puede convertirse en un tiempo ganado para pensar con más libertad.
En su relato asoma con nitidez la proximidad de la muerte, no como un sobresalto, sino como una presencia inevitable que da espesor a cada día y que obliga a mirar la vida de otro modo. Su voz, a la vez confesional y crítica, muestra que ser viejo es al mismo tiempo desgaste y oportunidad: una manera distinta de valorar lo vivido, de entender lo que queda por hacer y de asumir, con lucidez, que la vejez es el destino común de todos.
La proximidad de la muerte
Todos los textos, de una u otra manera, enfrentan la certeza de la muerte. Algunos la mencionan con serenidad, como Alvarado Jesús, que dice estar dispuesto a prolongar su vida solo si mantiene lucidez y paz con su esposa. Otros, en cambio, reclaman el derecho a la eutanasia como un modo de asegurar una muerte digna. En cualquier caso, la muerte no es aquí un tema abstracto, sino una presencia cotidiana que condiciona la mirada sobre todo lo demás. “Somos sobrevivientes”, recuerda uno de los participantes, y esa conciencia atraviesa cada página del volumen.
El gran mérito de Ser viejo está en ofrecer un espejo colectivo en el que cualquiera —viejo o no— puede reconocerse. La lectura revela que la vejez no es homogénea ni uniforme: puede ser dolorosa, liberadora, absurda, lúcida, contradictoria. El libro incomoda porque derriba el discurso publicitario de la “tercera edad feliz” y también porque nos recuerda, sin rodeos, que todos estamos camino a la vejez.
Como advierte Pásara en su introducción, no se trata de un trabajo representativo: la mayoría de los testimonios provienen de sectores ilustrados, con capital cultural y cierta seguridad económica. Faltan las voces de los viejos pobres, campesinos o trabajadores informales. Esa limitación, sin embargo, no invalida el proyecto: el libro no pretende hablar por todos, sino mostrar un mosaico parcial y honesto.
Ser viejo es, al mismo tiempo, un libro íntimo y social. Íntimo porque cada testimonio desnuda miedos, dolores y alegrías personales; social porque revela cómo la mirada de los otros, los prejuicios y las instituciones terminan moldeando la experiencia de envejecer. Luis Pásara ha logrado reunir un conjunto de voces que, sin pretenderlo, terminan dibujando un retrato colectivo de lo que significa llegar a viejo en el Perú y en América Latina hoy.
Más que respuestas, el libro deja preguntas abiertas: ¿cómo queremos vivir nuestra vejez? ¿cómo queremos ser tratados cuando nos toque ese tiempo? Al cerrar sus páginas, queda claro que la vejez no es solo un asunto de viejos: es el destino común de todos.




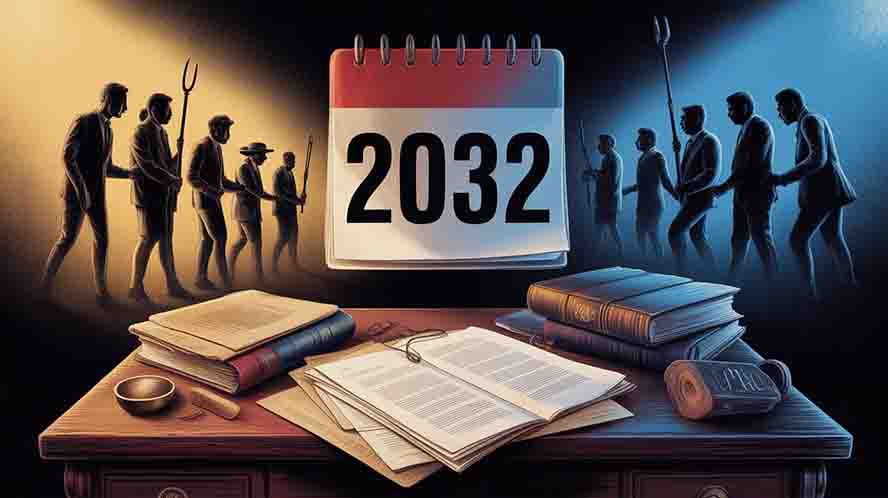








Comentarios