Hermenéutica para Gabriel
- Joseph Dager Alva

- 30 oct
- 7 Min. de lectura
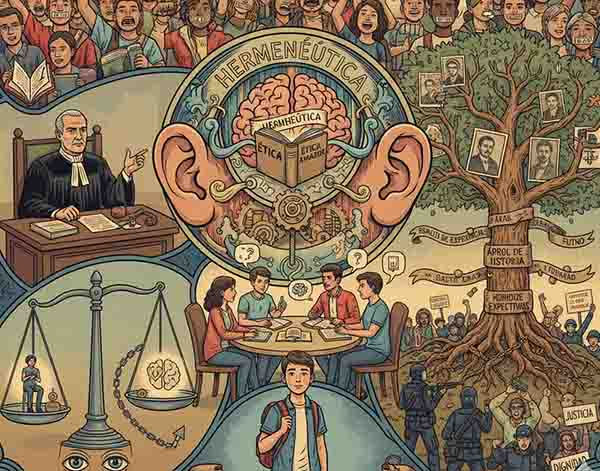
Hace algunos días presencié un debate entre miembros de la llamada generación Z, en un espacio diferente del aula de clases. Esos aún estudiantes universitarios discutían sobre diversos temas de actualidad nacional e internacional.
Articulados y articuladas en su exposición, rebosaba la pasión en la defensa de sus tesis contrarias, excedía la certeza en creer ser dueños y dueñas de las respuestas. Y yo pensaba si no eran muy jóvenes para estar tan seguras y seguros de lo que supuestamente sabían, si acaso esa edad no es más bien una para ser esponja de las diversas teorías, y entonces ir formando paulatinamente un criterio propio. Esa intemperancia, tan propia de la juventud, de mantenerse con el paso de los años, ayuda poco a encontrarnos, y eso es quizás lo que nos ha sucedido en este mundo tan lleno de antagonismos.
En cambio, la hermenéutica nos enseña que al conocimiento y a la verdad ha de llegarse a través de un itinerario que se compara a una conversación, en lo que saber escuchar resulta fundamental. Y viene a mi memoria el magnífico Ética para Amador de Fernando Savater, e inspirado en esa obra, nominalizo este ensayo para darle un tono más personal, y no porque ese nombre necesariamente exista, o porque sólo uno de los contendientes haya expresado intolerancias, o porque únicamente a él(la) vaya a enriquecerlo transitar por un camino hermenéutico.
Gabriel, de lo que te voy a decir hoy, tal vez lo más importante sea que en una conversación el objetivo no es ganar. Quizás la oratoria que aprendes para el litigio o la lid política te adiestre en desvalorizar al contendor o en subir el tono de voz para silenciar los argumentos del prójimo, pero ése no es el camino en la búsqueda sincera del comprender. Volcar la atención en lo que se nos dice es la marca de un buen interlocutor, respetuoso de los argumentos sostenidos por el otro. Salvo, claro está, cuando se trata de discursos de odio o de la cruel explotación con patentes injusticias, donde es imposible no oponerse radicalmente sin volverse cómplice.
Pero, en general, discutir para ganar no es el sello de la vida universitaria ni puede ser el norte en cómo construir relaciones en la vida cotidiana con el entorno. Lejos de eso, la clave está en el oír con intención de entender y no de vencer, ello es lo que más enseña.
El mundo del derecho, Gabriel, es sólo en apariencia uno con alcance a verdades indiscutidas. Como sabes, la interpretación es inseparable de la norma. Y la interpretación es el terreno de la hermenéutica. Las leyes suelen ser interpretadas de diferentes formas, y la comprensión más cercana (y más profunda) es aquella que considere las múltiples perspectivas. Esa habilidad del cotejo, de hacer conversar las posturas existentes, caracteriza al que va convirtiéndose en un gran jurista. ¿No te parece útil hacer uso de esa habilidad de fructífera discusión, tan propia del derecho, en otros ámbitos de la vida, para entender otros fenómenos?
Un Estado de derecho se basa en el respeto a la ley. Ahí, tienes toda la razón, Gabriel. Pero ley y justicia no siempre son sinónimos. La ley puede ser injusta. Se han dado infinidad de casos, como ahora mismo en nuestro país, de algunas leyes que consagran la impunidad, bien favoreciendo las olas criminales, bien olvidando las imposibles de amnistiar violaciones a los derechos humanos. Nada más alejado de la justicia. Según la hermenéutica de Paul Ricoeur, la interpretación de la ley nunca es un proceso mecánico pues implica comprender la realidad y los valores de la sociedad. La justicia no se limita a la aplicación de la ley, sino que supone también una dimensión ética, pues requiere que consideremos las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y, en tal sentido, la justicia es una virtud, por lo que está asociada a la búsqueda del bien común. Ha de incluir, por eso, empatía hacia los menos favorecidos, un reconocimiento de la dignidad de la persona humana (Ricoeur, 1997)
Es cierto, Gabriel, que el tema de las marchas es controversial, y lograr un acuerdo en la discusión es complicado. Comprender el fenómeno debiera implicar que consideremos las razones y creencias de los participantes, y ponerlas en conversación con nuestra propia interpretación. Hans Georg Gadamer lo llamaría “fusión de horizontes” entre el observador y los manifestantes. Ello resulta esencial en el análisis del fenómeno social generación Z, a la que perteneces. Ha de analizarse el contexto y valorar las motivaciones, el conocimiento es así situado con escucha abierta. La comprensión no es un proceso unidireccional, sino que implica un diálogo entre el observador y el observado, siguiendo la enseñanza gadameriana (Gadamer 1999). Al aplicar esta perspectiva a las marchas, podemos entender que los manifestantes no son simplemente "vándalos". Ese adjetivo generaliza injustificadamente, desvirtúa el significado social de la manifestación e impide profundizar en el descontento y frustración sobre la situación actual, una en la que la mayoría congresal está socavando la república. No significa que debamos estar de acuerdo con todas sus demandas, pero sí entender mejor sus perspectivas.
De lo dicho hasta aquí, Gabriel, resulta lo justo que en el protocolo de la Policía no se incluya la represión cruel contra personas que marchan en lo que entienden como la defensa de sus derechos. La justicia incluye ética y empatía. El Estado existe para defender a sus ciudadanos, y la Policía es parte de ese Estado, que todos, con impuestos directos o indirectos, financiamos. El Estado no puede comportarse como lo haríamos individualmente, porque forma parte del deber ser, es una institución que debe normar y organizar nuestra vida en común. Es tremendamente justo, entonces, que la Policía no dispare a matar a quienes tienen “piedras” para defenderse. Y menos si están huyendo.
La historia de los que marchan, nuestra propia historia, no es nunca completamente lineal y universal, sino producto, como diría Reinhart Koselleck, de una compleja red de tiempos históricos, experiencias del pasado y expectativas del futuro, estructuras de repetición y acontecimientos singulares. La historia se define por la tensión entre el “espacio de experiencia” y el “horizonte de expectativas” (Koselleck, 1993 y 2013). Esta perspectiva puede servir, Gabriel, para entender que el fenómeno que vivimos en el Perú tiene una dimensión mundial, pues en muchos sitios la juventud vive, por su acumulación de experiencia, una sensación de falta de futuro. Así, vemos que la interpretación es mucho más amplia que tildarlos de “delincuentes”. Claro que, si en las marchas los hubiera, el deber de la Policía es detenerlos, pero no matarlos; detenerlos para que se inicie el proceso legal correspondiente.
Si aplicamos, Gabriel, la hermenéutica histórica kosellekiana más concretamente al caso peruano se nos revelan demandas de la generación Z que se conectan con un “fondo” de experiencias repetidas como la precariedad y la corrupción, que están asociadas a una frustración de expectativas, un futuro muy incierto en el que casi no se hallan esperanzas.
El tema migratorio es también complejo, Gabriel, porque no sólo involucra cuestiones legales o de políticas nacionales de los Estados, sino también consideraciones económicas, sociales y humanitarias. La hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot puede ser útil para comprender el fenómeno. Allí se propone encontrar un equilibrio entre la interpretación única, propia del objetivismo ingenuo, que hoy resulta casi inviable de sostener; y las interpretaciones equívocas y dispersas que harían casi imposible el entendimiento. La phrónesis, o prudencia, o sabiduría práctica, sostiene Beuchot, permite navegar en la complejidad de la realidad, tomar decisiones justas, pensando en las consecuencias a largo plazo y en el bien común (Beuchot 2009). Aplicar esta perspectiva permite encontrar un equilibrio entre la llamada seguridad nacional y la protección de los derechos humanos. No se trata de elegir excluyentemente entre una política migratoria abierta o una cerrada, sino de encontrar un enfoque que tenga en cuenta la complejidad de la migración. La hermenéutica analógica enseña que la realidad es multifacética, por lo que nuestras interpretaciones deben adecuarse a ello. Para entender las motivaciones de los migrantes, conviene ponernos en su situación, o, tal vez, indagar si acaso no hemos sido nosotros mismos migrantes, o descendemos de quienes migraron a otros continentes, o a otras regiones del mismo país.
El diálogo, Gabriel, más que la competencia, o vencer en el debate, alimenta el pensamiento crítico. Para el filósofo francés Roger-Pol Droit, el diálogo facilita el autoconocimiento y la comprensión mutua. No pretende necesariamente el consenso, sino la exploración de las diferencias a través de la escucha activa y el respeto por el otro, diferenciando entre oponerse a las ideas y atacar a las personas. Gadamer solía definir la hermenéutica como la disposición de asumir que el otro puede tener razón. No distinta cuestión estaba en el pensamiento del gran Ignacio de Loyola cuando hablaba del “prejuicio favorable” o “presunción favorable”, noción tan exigente como sabia, que probablemente hasta algunos de sus seguidores hubieran podido, o podrían, revisitar. Según esta idea, Gabriel, debemos suponer las mejores intenciones del interlocutor, elegir el mejor modo de interpretar lo que escuchamos del otro. Este ánimo vital es lo más constructivo en una conversación que quiere alcanzar verdad. Por eso, los disensos deben ser siempre posibles, quizás las democracias se basen más en el respeto a los disensos, que en los consensos.
Y quiero terminar nuestra conversación, Gabriel, invitando al psicólogo Ramón Bayés, quien aconseja a los que empiezan a aprender en la vida, siempre escuchar, estar atentos, mantener la curiosidad. Otra vez la escucha, Gabriel, y más si se es tan joven. Que a tu edad nadie, ningún profesor o institución, te presione a tener ya todas las respuestas, por el contrario, estás en el tiempo del largo camino de perseguirlas.
La persona es un viaje, dice Bayés, que se enriquece con experiencias, y eso depende de nosotros. Entonces, hay que estar atentos en el viaje, con viva curiosidad, con ojos y oídos siempre abiertos, dispuestos a experimentar lo que nuestra realidad circundante nos va planteando, y a comprenderla con empatía.
Referencias bibliográficas
Beuchot, Mauricio (2009). Tratado de hermeneútica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación. México: Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México
Gadamer, Hans George (1999). Verdad y método I. Salamanca: Ediciones Sígueme.
Koselleck, Reinhart (2013). Sentido y repetición en la historia. Buenos Aires: Hydra.
Koselleck, Reinhart (1993). Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Ediciones Paidós.
Ricoeur, Paul (1997). Lo justo. Santiago: Editorial Jurídica de Chile




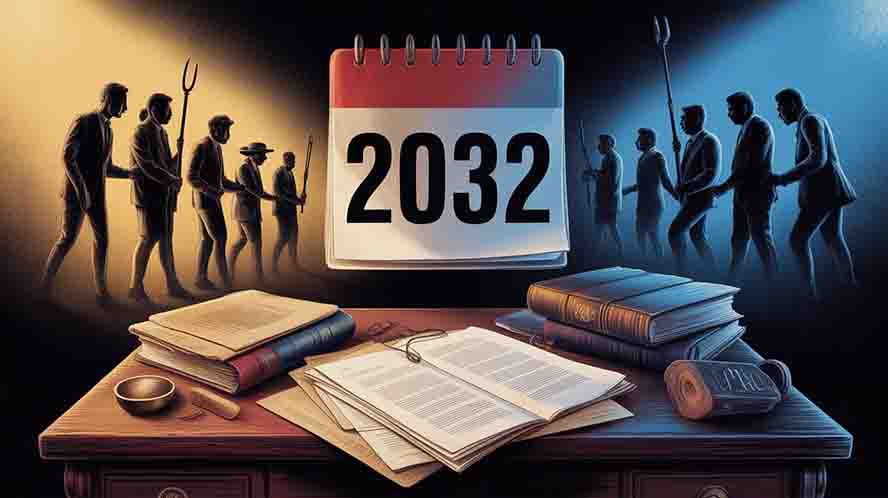








Comentarios