La pelea que también fue profecía: Alí vs. Foreman
- Redacción El Salmón

- 31 oct 2025
- 9 Min. de lectura

Kinshasa, octubre de 1974.El aire pesaba como una promesa. Los insectos cantaban una sinfonía eléctrica en la humedad africana. Había carteles del combate pegados en cada muro, retratos dobles: un rostro altivo, el de Muhammad Ali, con esa media sonrisa que era a la vez desafío y misericordia; y otro rostro, duro y cerrado, el de George Foreman, el campeón que no sonreía nunca. Entre ambos, una frase en francés que parecía una consigna revolucionaria:"Le combat du siècle". La pelea del siglo.
Era más que boxeo. Era una parábola.El regreso del negro que desafió al imperio, que se negó a ir a Vietnam, que había sido despojado de su título, humillado, y que ahora volvía al centro del mundo. Y frente a él, el nuevo campeón: Foreman, gigantesco, disciplinado, sin discurso, convertido en símbolo involuntario de un sistema que necesitaba su fuerza pero no su voz.
El escenario no era Las Vegas ni Nueva York. Era Zaire, el corazón de África, la selva convertida en estadio, un país gobernado por Mobutu Sese Seko, un dictador que se envolvía en pieles de leopardo y se creía la encarnación del renacimiento africano. Mobutu había puesto dinero y gloria para que el planeta mirara hacia su territorio. Quería que el combate fuera una metáfora del poder negro, del retorno de África al mapa de la historia.
Era octubre de 1974, pero el siglo parecía detenido.
El dictador y el profeta
Mobutu había llegado al poder con la bendición de la CIA, y gobernaba con la teatralidad de un monarca tribal y la brutalidad de un emperador moderno. Rebautizó el país: de Congo a Zaire, de Léopoldville a Kinshasa, como si las palabras pudieran purgar la historia colonial. Su régimen mezclaba símbolos africanos con la liturgia de las dictaduras. Hombres armados vigilaban las calles; los opositores desaparecían; el rostro del líder estaba en todas partes.
Pero esa noche, Mobutu quería otra imagen: el África orgullosa, poderosa, universal. Y para eso, nada mejor que Ali, el boxeador que hablaba como un predicador y se movía como un poema.
Ali había sido muchas cosas: Cassius Clay, el campeón dorado de Roma 1960; el hombre que se convirtió al Islam y cambió de nombre como quien renace; el rebelde que desafió al Estado y perdió tres años de carrera por negarse a pelear en Vietnam. Su cuerpo era la biografía de un siglo: bello, herido, insumiso. Ahora tenía 32 años, ya no era el más rápido, pero conservaba algo más importante: la fe.
George Foreman, en cambio, era la máquina perfecta. Campeón olímpico, invicto, con 40 victorias, la mayoría por nocaut. Su golpe era una sentencia. Había demolido a Joe Frazier —el verdugo de Ali— en dos asaltos. Nadie, ni siquiera los apostadores más románticos, creía que Ali pudiera sobrevivir al castigo.
Pero Ali no vino a sobrevivir. Vino a demostrar.
África en el espejo
El combate fue precedido por un festival musical que parecía un anuncio del futuro. Se llamó Zaire ’74 y reunió a James Brown, Miriam Makeba, Celia Cruz, BB King, The Spinners. Miles de africanos bailaron durante tres días bajo el sol. James Brown gritó “Say it loud: I’m black and I’m proud!”, y esa frase se convirtió en un eco continental.
Ali caminaba entre la gente como un profeta. En los mercados, en las calles, los niños lo seguían gritando: “Ali, bomaye!” —“¡Ali, mátalo!” en lingala.Era más que una consigna. Era una plegaria.
Ali se dejaba tocar, sonreía, respondía en su inglés salpicado de ritmo y de vanidad sagrada: “Soy su hermano, soy su hijo”.Por primera vez en su vida, el boxeador que había nacido en un gueto de Louisville sentía que estaba en casa.En América, lo habían tratado como un delincuente por ser negro y libre. En África, lo recibían como un rey.
Foreman, en cambio, no entendía nada. Caminaba con su perro —un pastor alemán— y los locales se horrorizaban: el perro era un símbolo de la opresión colonial belga. El campeón se aisló en su hotel, entrenaba solo, evitaba a la prensa. Parecía un gigante triste rodeado de fantasmas.
Kapuściński —que estaba allí, enviado por la agencia polaca PAP— escribiría después que Ali representaba el futuro del hombre negro, y que Foreman era su sombra. La pelea era un espejo donde África se miraba buscando su destino.
La noche detenida
A las 4 de la madrugada del 30 de octubre, el estadio de Kinshasa —construido especialmente para el combate— hervía con 60 mil personas. Las luces caían sobre el cuadrilátero como sobre un altar. El mundo entero miraba.
Foreman tenía los músculos de una estatua. Ali, el cuerpo más ligero, los ojos más vivos.Cuando sonó la campana, el público rugió: Ali bomaye.
Foreman atacó. Golpes como martillazos. Ali retrocedió, esquivó, habló.—¿Eso es todo lo que tienes, George? —decía entre cada embate.
Durante los primeros asaltos, pareció una locura: Ali se recostaba en las cuerdas, dejaba que Foreman descargara su furia, mientras él cubría su rostro y sus costillas. Era la táctica del rope-a-dope: dejar que el enemigo se cansara golpeando.Los periodistas pensaban que se suicidaba en directo. Pero Ali sabía lo que hacía.
En el séptimo asalto, Foreman ya respiraba con dificultad. En el octavo, Ali atacó. Tres golpes. Un destello. El gigante cayó.
El estadio estalló en un rugido primitivo, una explosión de siglos. Los cuerpos danzaban, los gritos eran tambores. Ali levantó los brazos, y por un instante pareció que África entera respiraba a través de él.
“Levanté al mundo con mis manos”, dijo después. Y era cierto.
La victoria no fue solo deportiva. Fue simbólica.Ali había vencido al sistema, a la lógica, al tiempo. Había ganado en el corazón del continente donde todo empezó.
Mobutu se apropió de la gloria, el mundo blanco se apropió del espectáculo, pero el mito quedó en otro lugar: en los ojos de los africanos que vieron cómo un hombre negro, que se atrevió a desafiar al poder, vencía al invencible.
Ali no solo recuperó su título. Recuperó su historia.Lo que empezó como una pelea se convirtió en un manifiesto: la dignidad no se negocia, se gana golpe a golpe.
Foreman, muchos años después, diría:
“Ali no me venció con los puños. Me venció con el alma”. Tenía razón.
La mañana después
El sol de Kinshasa no tiene piedad.Apenas unas horas después del combate, los carteles ya estaban descoloridos, el estadio vacío, las huellas de sangre y sudor secas sobre la lona. Mobutu sonreía ante las cámaras, feliz: había comprado un pedazo de eternidad. Los periódicos del mundo decían que el África moderna había nacido esa noche, que el combate había sido el punto de encuentro entre la fuerza primitiva y la inteligencia estratégica, entre el músculo y la mente.
Pero fuera de los titulares, el país seguía siendo el mismo. En los suburbios, los niños jugaban descalzos sobre el barro. En los cuarteles, los hombres de Mobutu torturaban a los disidentes. Los dólares de la pelea no cambiaron la vida de nadie, salvo la del dictador.
Ali, en cambio, ya había empezado su metamorfosis.Salió del ring como un boxeador, pero al amanecer era otra cosa: un mito en movimiento. En su habitación del InterContinental, rodeado de periodistas, decía que había demostrado que el espíritu podía vencer a la fuerza. Que los pueblos oprimidos podían derrotar a los imperios.
Tenía los labios hinchados, los ojos cansados, pero hablaba con la voz del profeta que sabe que su palabra ya no le pertenece.
Ali regresó a Estados Unidos como un héroe.Los que antes lo llamaban traidor ahora lo recibían con pancartas. En los aeropuertos, los niños lo imitaban. En las universidades, los estudiantes citaban sus frases. Y sin embargo, Ali parecía cada vez más lejos de ese país.
Había vivido el exilio interior, la condena, la pérdida del título, los juicios. Ahora sabía que la verdadera victoria no estaba en el cuadrilátero. Su cuerpo empezaba a temblar; la enfermedad que más tarde se llamaría Parkinson ya rondaba como un enemigo invisible. Pero él seguía repitiendo: “No cuento los días, los hago contar”.
Ali nunca fue un santo. Fue vanidoso, burlón, a veces cruel. Pero también fue uno de los pocos hombres que lograron convertir su vida en un acto político sin renunciar a su humanidad.
Lo que hizo en Kinshasa fue más que resistir los golpes de Foreman: fue encarnar una idea del mundo. El negro que había sido esclavo y luego soldado, que había peleado por otros y no por sí mismo, se había vuelto símbolo de sí mismo.
Kapuściński escribiría años después que Ali era “la victoria de la palabra sobre la materia”. Que su cuerpo danzante, su lengua afilada y su fe musulmana eran parte de una misma rebelión: la rebelión contra el silencio.
El silencio de George Foreman
George Foreman desapareció. Durante años, no dio entrevistas. Se refugió en una granja, engordó, se volvió un fantasma de sí mismo. Nadie quería recordar al hombre que había sido vencido en África. La prensa lo trató como una víctima de su propio orgullo.
Pero el tiempo también fue piadoso con él. En los años noventa, Foreman volvió al ring, más viejo, más sabio, más pesado. En 1994 —veinte años después de Kinshasa— recuperó el título mundial. Tenía 45 años. Sonrió. Era la primera vez que el mundo lo veía sonreír.
Y cuando le preguntaron por Ali, dijo: “Esa noche me enseñó que un hombre puede derrotarte y aún así salvarte. Me quitó el título, pero me dio una vida”.
No había rencor, solo gratitud. En su derrota, Foreman había descubierto una forma de paz que Ali ya no podía alcanzar.
África después del aplauso
Aquel combate fue también una parábola política.Mientras Mobutu se afianzaba en el poder, Occidente se apropiaba del espectáculo. Las cámaras de Zaire 74 se convirtieron en el documental When We Were Kings (1996), dirigido por Leon Gast, producido por Taylor Hackford y narrado con música de James Brown y BB King. El film ganó el Óscar al mejor documental.Pero el verdadero testigo del siglo había sido Kapuściński.
En su libro Los cínicos no sirven para este oficio, escribió que la misión del periodista no es informar, sino comprender. En Kinshasa, comprendió que Ali era el lenguaje de un continente que no tenía voz.El boxeador se convirtió en un símbolo de descolonización: el hombre negro que no pedía permiso, que hablaba con el mundo sin traductores, que decía “soy bonito, soy libre, soy el mejor” como si esas tres frases fueran un manifiesto de redención.
En los barrios afroamericanos, en los pueblos africanos, en los países árabes, Ali era un espejo donde millones se reconocían.Y sin embargo, lo más revolucionario de Ali no fue su victoria, sino su serenidad después de la guerra. Cuando el cuerpo empezó a fallarle, cuando el temblor se hizo evidente, Ali siguió apareciendo en público. El hombre que había danzado sobre el ring ahora temblaba ante el mundo, pero lo hacía de pie.
Esa imagen —la de Ali encendiendo la antorcha olímpica en Atlanta 1996, con la mano temblorosa— fue quizá la más heroica de todas.
Mobutu siguió gobernando Zaire durante dos décadas más. Su país se hundió en la corrupción, la represión y la miseria. Cuando cayó en 1997, la multitud que antes lo había vitoreado lo olvidó sin ceremonia.Ali nunca volvió a Kinshasa. Pero en la memoria colectiva africana, esa noche quedó como un segundo nacimiento.
Muchos años después, los jóvenes congoleños seguían gritando “Ali bomaye” en los estadios de fútbol. No todos sabían quién había sido Ali, pero sabían que era el nombre de un hombre que se atrevió a desafiar lo imposible.
Kapuściński, que regresó al continente en los ochenta, escribió: “En África, el tiempo no pasa: se repite. Y por eso, los héroes no mueren: regresan cada vez que se los nombra”.
Ali era uno de ellos.
Hoy, el combate de Kinshasa no se recuerda como una pelea, sino como un ritual de transformación. Fue el punto donde el deporte dejó de ser entretenimiento y se convirtió en política, en mito, en geografía del alma.
Ali no era solo un boxeador; era un hombre que entendió que su cuerpo podía hablar el idioma del mundo.
Foreman no era solo un rival; era la otra cara del espejo: la fuerza sin causa frente a la causa hecha carne.
Cuarenta años después, cuando el documental When We Were Kings se proyectó en festivales, los críticos decían que parecía un sueño, una epopeya inventada. Pero no: sucedió.En esa madrugada africana, un hombre dijo al universo: “Yo soy el más grande”. Y el universo, por una vez, pareció creerle.
Ali murió en 2016, a los 74 años. Su cuerpo ya no respondía, pero su voz seguía flotando sobre el siglo. Barack Obama dijo que, de niño, había aprendido de él lo que significaba creer en uno mismo cuando el mundo no cree.
En su funeral, en Louisville, miles de personas marcharon bajo el sol. Alguien llevaba un cartel que decía: “Still the Greatest”.Todavía el más grande.
Y quizá ese sea el verdadero sentido de Kinshasa: que un solo hombre, en un país desconocido, fue capaz de detener el tiempo, de convertir un golpe en un gesto de fe, de hacer que el planeta —por una noche— creyera en algo más que en la fuerza.
Ali no venció a Foreman. Venció al siglo.






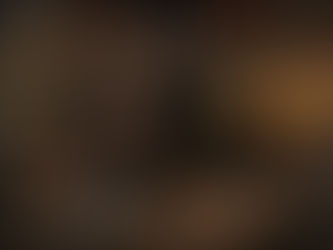



Comentarios