El día en que el miedo cambió de bando: 4 de noviembre de 1780
- Redacción El Salmón

- 4 nov 2025
- 8 Min. de lectura
Actualizado: 4 nov 2025

El sur del Perú, en el año de 1780, era un territorio agrietado. Los caminos de herradura unían pueblos que sobrevivían entre el frío y la obligación. Por los valles de Tinta y Canas pasaban recuas de mulas con sacos de coca, lana y aguardiente; los arrieros avanzaban entre quebradas donde el viento silbaba como si arrastrara voces viejas. Las iglesias blancas, construidas sobre cimientos incas, marcaban la presencia del poder colonial. Pero bajo la rutina de misas, diezmos y mandamientos, crecía un rumor antiguo: el de un pueblo cansado.
El virreinato del Perú —centro del poder español en Sudamérica desde hacía dos siglos y medio— comenzaba a mostrar las grietas de su propia estructura. Las reformas borbónicas, impuestas por Carlos III, pretendían ordenar el caos administrativo, aumentar los ingresos de la Corona y someter los territorios coloniales a un control más directo. En la práctica significaron impuestos más altos, censos más intrusivos y una red de aduanas interiores que asfixiaban el comercio local.
El sur, que vivía del intercambio entre Cusco, Arequipa y el Alto Perú, se vio atrapado entre esas barreras. Las caravanas de arrieros debían pagar por cada paso, por cada arroba de coca o de charqui. Las aduanas de Tinta, Lampa y Puno se convirtieron en símbolos del abuso. Los corregidores —funcionarios reales encargados de recaudar y gobernar— multiplicaron los cobros y los castigos. El reparto mercantil, que los obligaba a vender productos europeos a las comunidades indígenas, se transformó en una forma de extorsión legalizada.
Los pueblos debían comprar telas, vino o espejos aunque no los necesitaran, y pagarlos a precios que duplicaban su valor. El corregidor hacía negocio; la Corona miraba hacia otro lado. El sistema, sostenido por la fuerza y el miedo, parecía eterno. Pero la historia, a veces, comienza cuando alguien deja de callar.
El hijo del linaje
En medio de esa geografía vivía José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de Surimana, Pampamarca y Tungasuca. No era un desconocido: era un hombre de posición, con tierras, ganado y educación. Había nacido alrededor de 1738, en el corazón de Tinta, en una familia que conservaba el título de curaca, mediador entre la comunidad indígena y el poder español. En sus venas —decían— corría la sangre del último inca ejecutado en el Cusco: Túpac Amaru I, decapitado en 1572 por orden del virrey Toledo.
Condorcanqui había estudiado en el Colegio San Francisco de Borja del Cusco, fundado por los jesuitas para educar a los hijos de los caciques. Aprendió latín, derecho canónico y las leyes del imperio. Hablaba castellano con fluidez, pero también dominaba el quechua, el idioma de los suyos. Era comerciante, arriero y litigante. Sabía cómo se movía el dinero y cómo se movía la justicia colonial: lentamente, si se trataba de un indígena.
Durante años creyó que era posible reformar el sistema desde dentro. Viajó dos veces a Lima, en 1776 y 1778, para presentar memoriales ante el virrey Manuel de Guirior, denunciando los abusos de los corregidores, especialmente el reparto forzoso y los castigos arbitrarios. Los documentos fueron recibidos, sellados y archivados en silencio. Cuando volvió al Cusco, supo que la ley era un camino que se cerraba para los suyos.
En los pueblos, la pobreza era cada vez más visible. Las epidemias se llevaban a los niños, los hombres eran reclutados por la fuerza para las minas del Alto Perú, y los tributos crecían. La palabra “rebelión” aún no se pronunciaba, pero el hartazgo tenía ya un rostro: el del cacique de Tungasuca.
El virreinato y su sombra
El virrey Agustín de Jáuregui, que había asumido en 1780, recibía informes alarmantes desde el sur. Se hablaba de reuniones en las que se invocaba el nombre de los Incas, de quejas de los criollos por los nuevos impuestos y de curas que simpatizaban con las comunidades. Jáuregui —un militar español veterano— veía esas noticias como simple descontento rural. No comprendía que las reformas borbónicas estaban desmontando el delicado equilibrio que había mantenido al virreinato en pie durante generaciones.
A los criollos —descendientes de españoles nacidos en América— se les había negado el acceso a los altos cargos; a los indígenas se les exigía más tributos; a los mestizos se les recordaba cada día su lugar en la jerarquía. En los pueblos, la autoridad era el corregidor, figura odiosa y temida, símbolo del despotismo cotidiano.
En Tinta, el corregidor era Antonio de Arriaga, hombre de carácter severo, que había hecho fortuna con el reparto y los impuestos. Los testimonios de la época —recogidos más tarde por el visitador José Antonio de Areche— lo describen como un funcionario implacable, acostumbrado a castigar sin juicio y a exigir sin límite. Los comuneros lo odiaban, y hasta los curas lo evitaban.
El nombre de Arriaga se repetía en los corrillos de mercado, en las cocinas, en los caminos de herradura. El miedo que inspiraba era un cemento que mantenía la obediencia. Pero en el otoño de 1780, ese miedo comenzó a agrietarse.
Las cartas del desengaño
José Gabriel escribía. Su caligrafía era firme, su tono mesurado. En sus cartas al virrey y a los oidores del Cusco se mezclaban la obediencia formal y la rabia contenida. Denunciaba el exceso de tributos, los repartos abusivos, el maltrato a los “naturales”. Pedía una reforma, no una revolución. Pero no llegó respuesta.
Mientras tanto, la economía se volvía insoportable. La apertura comercial de 1778, que en teoría debía beneficiar a todos, solo enriqueció a los comerciantes limeños y españoles. Los arrieros del sur vieron caer sus ganancias, los precios del maíz y la lana se desplomaron, y las aduanas se convirtieron en trampas.
En ese clima, Condorcanqui comenzó a ser visto con respeto. No era un agitador, sino un hombre de autoridad que hablaba por su pueblo. En las ferias de Tinta, los comuneros lo rodeaban para contarle sus penurias; en los caminos, los arrieros lo saludaban con una deferencia nueva. Su figura empezó a adquirir un peso que ni él mismo buscaba: el de la representación.
En la casa de Tungasuca, Micaela Bastidas —su esposa— observaba con lucidez lo que se venía. Era una mujer de inteligencia política feroz, conocedora del comercio y del pulso social. Había visto cómo los abusos crecían y cómo la paciencia se agotaba. En la intimidad, según contaron después los testigos, ella fue quien le dijo: “No esperes justicia del que manda. La justicia la hace el que se levanta.”
El día del corregidor
El 4 de noviembre de 1780, Tungasuca amaneció con el aire limpio de la puna. El sol se reflejaba en las tejas húmedas, los niños corrían tras las mulas, los comuneros se preparaban para la misa. Nadie podía prever que ese día la historia cambiaría de rumbo.
José Gabriel había enviado una invitación formal al corregidor Arriaga: lo esperaba para almorzar. La cortesía era la máscara del poder colonial. Arriaga, confiado, aceptó. Llegó con algunos criados y un puñado de soldados, sin sospechar que la trampa estaba tendida.
En el patio de la casa de Tungasuca, Condorcanqui lo recibió con respeto. Hablaron de cuentas, de tributos, de un envío de coca pendiente. Luego, en un gesto medido, el cacique se levantó, miró a los ojos al corregidor y pronunció las palabras que marcarían el inicio de la rebelión:—En nombre del Rey y de la justicia, queda usted arrestado.
Los soldados de Condorcanqui, hombres de las comunidades de Pampamarca y Surimana, lo rodearon. Arriaga intentó resistirse, pero fue desarmado. Su propio escribano quedó mudo. José Gabriel lo condujo al interior de la casa. El poder había cambiado de manos, aunque nadie aún supiera por cuánto tiempo.
Los días del encierro
Durante casi una semana, el corregidor permaneció prisionero en Tungasuca. Las versiones difieren sobre cómo fue tratado: algunos cronistas aseguran que Condorcanqui le ofreció comida y le permitió confesarse; otros, que fue sometido a interrogatorio. Lo cierto es que José Gabriel dudaba. No era un asesino. Hasta ese momento, su rebelión tenía forma de acto jurídico: el arresto de un funcionario corrupto, no un alzamiento contra el rey.
Pero los comuneros pedían un castigo. Querían una señal. “Si lo sueltas, volverá con soldados”, le decían. La tensión crecía. En el silencio del encierro, Arriaga escribía cartas pidiendo clemencia. Nadie se atrevía a llevarlas.
El 9 de noviembre, Condorcanqui convocó a sus principales capitanes. Entre ellos estaban Antonio Bastidas, Diego Cristóbal Túpac Amaru —su primo— y Tomás Parvina. Discutieron toda la noche. Micaela Bastidas fue clara: “Si lo dejas vivir, nos matará a todos”.Al día siguiente, al amanecer, la decisión estaba tomada.
El ajusticiamiento
El 10 de noviembre de 1780, la plaza de Tungasuca se llenó. Los comuneros llegaron desde los pueblos cercanos, hombres con ponchos y mujeres con mantas coloradas. En el centro se alzaba un improvisado cadalso. José Gabriel Condorcanqui salió de su casa vestido de oscuro, con el rostro tenso. No había júbilo, solo gravedad.
El corregidor Antonio de Arriaga, atado, fue conducido ante la multitud. Los testigos —entre ellos el sacerdote del pueblo— narrarían después que Condorcanqui se acercó y le habló brevemente: “Te he juzgado en nombre del Rey y de los pueblos que has oprimido”. No hay registro exacto de sus palabras; lo que sí se sabe es que ordenó su ejecución.
Cuando el cuerpo de Arriaga cayó, el silencio fue absoluto. En ese instante, el virreinato del Perú se partió en dos. Lo que hasta entonces había sido obediencia se convirtió en desafío.
Esa misma tarde, Condorcanqui adoptó oficialmente un nombre nuevo: Túpac Amaru II. Lo eligió no como simple homenaje, sino como afirmación de un linaje que los españoles habían intentado borrar. En los Andes, los nombres son memoria: decir Túpac Amaru era invocar la sangre del último Inca ejecutado en el Cusco dos siglos antes. Era decir que el tiempo de la humillación debía terminar.
El nuevo líder envió proclamas a los pueblos vecinos. Decía que su lucha no era contra el rey, sino contra los funcionarios corruptos. Prometía acabar con los repartos, liberar a los esclavos y devolver a los indígenas la dignidad perdida. Sus palabras, escritas en castellano formal pero traducidas al quechua en cada pueblo, se propagaron como fuego.
En el texto de uno de esos bandos —conservado en el Archivo General de Indias— se lee:
“Yo, Don José Gabriel Túpac Amaru, nieto y legítimo sucesor del Inca, en nombre del Rey nuestro Señor, mando que cesen los repartos, que los naturales sean libres y que nadie sea forzado a trabajar en las minas.”
Era una declaración política, pero también una promesa moral.
El eco del miedo
En el Cusco, las autoridades tardaron varios días en enterarse. Cuando las noticias llegaron, no las creyeron. Pensaron que era un motín menor. Pero pronto comenzaron a llegar mensajeros: el corregidor había sido ejecutado, las aduanas atacadas, los pueblos alzados. Los criollos cerraron sus tiendas, los curas predicaron la obediencia, los notables escribieron cartas alarmadas al virrey.
En los caminos, los comuneros repetían el nombre del nuevo Inca. En las casas, las madres lo susurraban como si fuera una oración. El miedo cambió de bando.
La rebelión aún no había comenzado como guerra, pero el mundo colonial ya había cambiado. Por primera vez en dos siglos, un indígena había arrestado y ejecutado a un representante directo del rey. Por primera vez, el discurso de la justicia hablaba desde abajo, en quechua, y no desde los balcones de Lima.
Nadie podía prever que ese gesto, ocurrido en un pueblo pequeño de la sierra sur, incendiaría el virreinato entero. Pero en ese noviembre de 1780, el Perú había presenciado algo más que una ejecución: había visto el nacimiento de una voz.
José Gabriel Condorcanqui no lo sabía, pero al ordenar la muerte del corregidor Antonio de Arriaga no solo ajusticiaba a un hombre: estaba enterrando tres siglos de obediencia. El resto —la guerra, las victorias, la derrota, la ejecución final— vendría después. Pero el principio, el momento exacto en que la historia dio un giro irreversible, fue ese mediodía en Tungasuca cuando el aire se detuvo y el sur comenzó a arder.
*Las citas textuales presentadas son reconstrucciones literarias basadas en testimonios y documentos históricos, pero en muchos casos no corresponden a transcripciones exactas de documentos originales. Se emplean para reflejar el sentido y el mensaje de los hechos históricos con licencia narrativa.






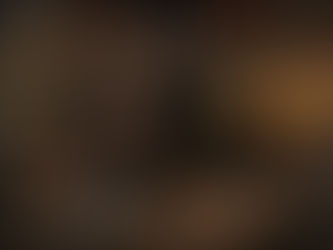



Comentarios