Francisco Lombardi: “Al final, la guerra fue un enfrentamiento entre peruanos”
- Gerardo Saravia
- 18 oct 2025
- 10 Min. de lectura

"El corazón del lobo" es la nueva exploración del gran director del cine nacional, Francisco Lombardi, sobre la violencia y la conciencia. Ambientada en la Amazonía asháninka, la película revela un territorio donde las lealtades se difuminan y la supervivencia dicta la moral. En esta entrevista, el director de la emblemática La boca del lobo, que consideramos la mejor película sobre el conflicto armado interno, reflexiona sobre la memoria, el poder y se permite dudar de su última producción. El entrevistador también.
En varias entrevistas has dicho que sentías una deuda pendiente con la memoria del país, en relación al terrorismo. ¿Cuándo empezó esa sensación y con quién sientes que es esa deuda?
Es una deuda conmigo mismo. Cuando hice La boca del lobo lo hice desde un contexto muy particular, el de los años ochenta. Pero con el tiempo entendí mejor el fenómeno, su complejidad, y me pareció que había dejado una huella demasiado profunda en la sociedad peruana como para no volver sobre él. Con los años empecé a pensar que valía la pena explorar el lado menos conocido de Sendero Luminoso, lo que había detrás del mito. Leí mucho: testimonios, novelas, cuentos. El libro de Carlos Enrique Freire me interesó porque era un testimonio directo, una experiencia vivida por alguien que pasó diez años dentro del movimiento. Lo que dominaba todo era el miedo. Ese miedo me pareció uno de los rasgos más definitorios de lo que fue Sendero.
En este caso, el libro parte de la mirada de un militar sobre otro militar. ¿Por qué te interesó ese punto de vista y no, por ejemplo, el de autores que han trabajado desde dentro, como Dynnik Ascencios, Tony Zapata o Julián Pérez?
En realidad, no me interesó tanto porque fuera la historia de un militar. Yo conocía a Carlos Enrique Freire antes de leer el libro, lo valoraba como escritor más allá de su carrera militar. No es un militar que de pronto decide escribir una novela, sino un escritor que además fue militar. Esa diferencia es importante. El personaje de Aquiles —como el Lurgio Gavilán de Memorias de un soldado desconocido— termina convirtiéndose en soldado tras haber sido parte de Sendero. Incluso trajimos a Lima al Aquiles real y pudo conversar con el actor que lo interpreta. Fue impactante verlo recordar esa década de vida dentro de la organización. Yo había intentado trabajar antes con el libro de Lurgio, pero él ya había comprometido los derechos con Luis Llosa. En ese tiempo descubrí el texto de Freire, que me permitió mirar el tema desde otra perspectiva: la historia de dos niños secuestrados, uno de ellos amazónico, lo cual hacía la historia aún más particular. Sendero fue especialmente brutal con algunas comunidades de la selva, y eso me pareció un punto de vista poco abordado.
En El corazón del lobo el miedo domina toda la historia. A diferencia de La boca del lobo, aquí casi no hay espacios de distensión. ¿Crees que el movimiento pudo sostenerse solo a partir del miedo?
No solo del miedo, claro, pero fue un factor decisivo. Sendero también se alimentó de condiciones históricas: desigualdad, marginación, una sociedad fracturada. Eso generó el caldo de cultivo. Pero su visión del mundo era extrema, basada en una lectura idealizada de la Revolución Cultural china. En el Perú, con nuestra diversidad y desigualdad, esa idea pudo prender fácilmente. Había ideologización, sí, pero también una profunda revancha social. Cuando tú le dices a alguien que va a vivir en una sociedad donde todos serán iguales, donde todos tendrán lo que hoy les niegan, eso resulta seductor. Pero el costo fue enorme: dolor, sangre, desilusión. Con el tiempo, los propios senderistas comenzaron a ver que el mito de Abimael se desmoronaba. Era un líder ausente. Cuando llegó la ley de arrepentimiento, muchos empezaron a fugar. Lo que sostenía el movimiento ya no era tanto la fe como el miedo: miedo a morir, a ser castigado, a traicionar al partido.
Recuerdo haber conversado con un exdirigente que había pasado ocho años preso. Me contó que en su familia tres hermanos fueron reclutados. Si uno traicionaba, castigaban al resto. Así funcionaba el control. Muchos no tenían una formación política real, repetían consignas sin entenderlas. Eso generaba dos cosas: fanatismo ciego o, cuando algo fallaba, un vacío absoluto. El miedo mantenía la obediencia, no la convicción.
En ese sentido, elegiste un contexto muy particular: el de los ashaninkas, un territorio donde los hermanos Quispe Palomino llegaron incluso a condenar a muerte a Abimael Guzmán. Es decir, un espacio que no representa el prototipo clásico de “zona liberada” senderista. ¿Por qué decidiste situar la historia allí?
Porque era el material narrativo que encontré. Me interesó esa historia porque mostraba un territorio poco conocido, una guerra en medio de la selva, donde la violencia tenía otro matiz. El corazón del lobo llega hasta la etapa de Feliciano, cuando aún había ideología, pero ya empezaban las fracturas.

Cuando Joel Calero estrenó La última tarde, algunos lo acusaron de “humanizar” a los senderistas. ¿Eso te limitó un poco?
Sí, lo recuerdo. Esas críticas provienen de una profunda incomprensión de lo que significa construir un personaje. Si no lo humanizas, no existe. Un personaje sin emociones, sin contradicciones, no tiene valor dramático. Lo que pasa es que, como Sendero cometió atrocidades terribles, muchos peruanos prefieren pensar que sus miembros eran monstruos, no personas. Pero para contar una historia creíble, hay que mostrar esa humanidad torcida, esa lógica interna que puede justificar lo injustificable. A mí siempre me ha interesado ese punto: el momento en que el ser humano cree que el fin justifica los medios. Lo exploré en Sin compasión y vuelve aquí. La brutalidad no fue solo de Sendero: el Estado también respondió con una violencia desmedida. El Grupo Colina, por ejemplo, quiso ser más brutal que Sendero para asustarlo. En guerras como la que vivimos, la crueldad se normaliza. Se vuelve parte de lo cotidiano. Eso es lo más aterrador: cómo el horror puede parecer normal.
También has comentado que uno de los detonantes del proyecto fue una noticia en el norte del país: un profesor que adoctrinaba a sus alumnos con ideas cercanas a Sendero Luminoso. Dijiste que lo que querías era que los peruanos no olvidaran lo que fue Sendero, que esa fue una intención central. En ese ánimo pedagógico, ¿presentar figuras con matices y zonas grises no dificultaba esa tarea?
No lo creo. Precisamente esas zonas grises hacen que los personajes parezcan de carne y hueso, reales, y por tanto, peligrosos. No son fantoches inventados, sino personas que existieron. Para mí eso es fundamental. Yo cuento historias y las historias se construyen con personajes que deben ser verosímiles, tener una estructura dramática sólida. Es algo en lo que me esfuerzo mucho, y este caso no fue la excepción.
Es la primera vez que noto en ti una intención pedagógica. En tus películas anteriores no había escuchado que lo dijeras así.
Sí, pero el arte —y el cine es arte— no es algo utilitario, no sirve a un fin inmediato. Sin embargo, hay obras, sean películas, novelas o teatro, que iluminan aspectos de la realidad social. Y esa iluminación puede ayudarnos a sacar conclusiones, a comprender mejor. Eso también tiene un efecto, aunque sea indirecto. Cuando hicimos La boca del lobo, mi intención era mostrar que lo que ocurría en la sierra —la violencia de Sendero, el sufrimiento de los campesinos— iba a llegar inevitablemente a las ciudades. No era algo ajeno. Por eso la película tuvo tanto impacto: porque de pronto el conflicto se volvió cercano, urbano. Generó polémica, me invitaron a programas, se habló mucho de ella. Era una forma de advertir, aunque fuera un granito de arena, que lo que pasaba en los Andes también era el Perú, y que tarde o temprano nos alcanzaría. Tenemos un país muy dividido, y desde la costa solemos pensar que el Perú termina aquí. Hoy hay más conciencia de ese otro país —el sur andino, el centro— que no se puede seguir ignorando. Si lo hacemos, se repite lo que ya hemos visto en estos años… y lo que quizá vuelva a pasar en las próximas elecciones.
Al presentar a Sendero o a sus combatientes como seres perversos, ¿no temes reforzar una visión oficialista que simplifica la memoria del conflicto?
Algunos personajes son claramente siniestros, como Feliciano. Pero eso tiene base real. Lo que he leído y me han contado sobre él describe a alguien consumido por la violencia, casi enloquecido. De hecho, tuve que convencer al actor de moderarse. Pero no todos son así. Hay senderistas distintos. El personaje de Paul Ramírez, por ejemplo, termina huyendo, escapando, encontrándose al final con Aquiles. Es un tipo duro, pero que en algún punto se quiebra. No es un perverso, sino alguien que vivió una etapa y la superó. Creo que muchos dentro de Sendero —como en cualquier grupo— fueron arrastrados por una dinámica colectiva, un efecto de manada. Se empieza con una idea, una causa, y uno termina siendo parte de algo que ya no controla. Es un fenómeno humano, que se repite incluso en la política: un líder carismático puede conducir multitudes hacia cualquier destino, incluso los más absurdos. Lo retraté en Ojos que no ven: el personaje del viejo aprista interpretado por Jorge Rodríguez Paz llora al escuchar un discurso de Alan García. Está tan emocionado que haría cualquier cosa por él. Esa fascinación por una personalidad fuerte es algo muy humano. Así también funcionó, de alguna manera, Sendero Luminoso.
El corazón del lobo se estrena en un contexto sensible: el Congreso acaba de aprobar una ley de amnistía para militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos. ¿No temes que, al mostrar a los senderistas como el mal absoluto y omitir responsabilidades estatales, la película se lea como una legitimación o un lavado de rostro a las Fuerzas Armadas?
Es difícil precisar los límites de cómo se puede interpretar una película o una obra de arte. Mi intención no va por ahí. Este proyecto fue pensado hace muchos años. De hecho, incluí deliberadamente una línea en la que Aquiles le dice al militar: “Ustedes son como nosotros: matan, violan, hacen lo mismo”. Sobre la ley de amnistía, es un tema complejo. Hay militares que cometieron atrocidades imperdonables, y es inconcebible que salgan libres; pero también hay otros que han estado presos demasiado tiempo por procesos interminables. En cualquier caso, la película no busca justificar nada de eso.
En una entrevista con los Bedoya dijiste que no quedaste del todo conforme con la película. ¿Por qué?
Siempre trato de involucrarme en algo que me convenza plenamente. Hacer una película es apostar todo, así que debo estar seguro del proyecto. Pero con los años me cuesta más encontrar historias que me apasionen. Este tema me interesaba mucho, pero no estaba del todo convencido de cuál historia debía contar. La de Aquiles me atrajo, pero durante el proceso tuve dudas: los personajes me parecían algo básicos. Luego entendí que eso tenía sentido, porque el mundo que retrata es limitado, rural, elemental. Aun así, sentía que el guion no alcanzaba toda la dimensión que buscaba. Con Augusto Cabada hicimos una primera versión con saltos temporales: flashbacks a la infancia de Aquiles, escenas alternadas entre su niñez y adultez. Pero cuando vimos el primer montaje, no me gustó: no fluía. Yo quería una película más sencilla de ver, con una lectura directa, porque mi intención era llegar a un público amplio. Entonces el editor, Eric Williams, propuso una versión más limpia, cronológica. Cuando la vimos, me sentí más conforme.
La boca del lobo me parece la mejor película peruana sobre el conflicto armado. Fue muy bien recibida, y sus personajes son complejos, incluso el teniente, que es el más cuestionable, es un ser humano al fin y al cabo.
Claro. Quizás más complejos por venir del mundo urbano, más cercano a nuestra cultura. En cambio, El corazón del lobo transcurre en un universo rural, más básico. Te cuento algo: cuando hicimos La boca del lobo, discutí con Augusto Cabada el final. Originalmente, el teniente Roca debía suicidarse, siguiendo su código de honor. Pero temimos que eso le diera una aura heroica, cuando era un personaje nefasto. Así que decidimos dejarlo vivo, como un cobarde que no se atreve. Años después, Augusto me dijo que quizá debimos dejarlo morir: habría sido más coherente con su conducta. A veces caemos en trampas ideológicas al construir personajes, los hacemos actuar como quisiéramos que fueran, no como realmente serían. Pero una vez que el personaje está vivo, tiene su propia lógica. Lo mismo ocurre con Aquiles: algunos dicen que debía resistir más, pero no. Es un joven que solo quiere reencontrarse con su padre; su rendición es coherente con lo que él es.
No me hubiera gustado ese otro final en la Boca del lobo. No por ideología, sino porque no lo habría creído. En la vida real, incluso los que se creen más duros terminan delatando, echándose atrás cuando los capturan.
Claro, pero también hay otros casos. En el libro de Uceda, por ejemplo, hay senderistas que soportaron torturas espantosas sin quebrarse, que prefirieron morir antes que traicionar.
Como Carla Tello, ¿no?
Sí, una escena impresionante. Es un libro al que vuelvo una y otra vez, buscando una forma de adaptar alguna de esas historias.
¿No crees que en El corazón del lobo se ha caído un poco en una narrativa maniquea?
Sinceramente, no lo creo. Lo que pasa es que ellos estaban en un mundo completamente cerrado, un universo donde todo dependía de qué decías, qué callabas, cómo actuabas, porque si te equivocabas, te mataban. Se mataban entre ellos como moscas. Lo que ocurría ahí dentro —como en el juicio que se muestra en la película— era brutal: cortar el cuello a alguien era algo común. Entonces, claro, en ese entorno uno debía ser extremadamente cuidadoso; tenías que comportarte de una manera que no era la de una persona normal, porque vivías todo el tiempo al filo. Si te quedabas dormido una noche mientras vigilabas y alguien te veía, ya estabas perdido. Las acusaciones internas eran constantes y desoladoras.
En el fondo, todo lo que uno lee sobre lo que pasó es muy deprimente: cómo los propios comuneros se acusaban entre sí en los distintos pueblos, unos señalando a otros de colaborar con el Ejército, otros de defender a Sendero. Al final, la guerra fue un enfrentamiento entre peruanos que no necesariamente eran senderistas, sino miembros de comunidades que terminaron destruyéndose entre ellos.
Si tuvieras que hacer una trilogía sobre el conflicto armado interno, ¿de qué te gustaría tratar?
Sobre la cúpula senderista. Hay historias apasionantes, como la muerte de Augusta La Torre. Todo lo que pasó con su cadáver es increíble. He leído mucho sobre eso durante años. Lo que ocurrió ahí la gente no lo dimensiona: hay un millón de historias dentro del horror. Sería interesantísimo ver dramatizados esos diálogos dentro de la cúpula, las tensiones internas. También el personaje de Sosa me parece increíblemente complejo. Sosa es alguien que entra al Ejército convencido de luchar contra Sendero. No porque lo obliguen, sino porque cree en esa misión. Es un hombre que dedica su vida a eso. Y claro, termina cometiendo atrocidades. Debe tener decenas de muertos en su haber. Pero como personaje es fascinante, aunque narrarlo con justicia sería muy difícil: cualquier enfoque puede resultar explosivo.
También has mencionado que tuviste que hacer cambios en el montaje. ¿Qué tanto puede la postproducción alterar el corazón de una película?
Depende. Yo suelo trabajar mucho los guiones, así que evito cambiar demasiado en edición. En el montaje pueden surgir ideas nuevas, pero hay que dejarlas reposar: a veces parecen buenas en el momento y luego no tienen sentido. En este caso sí hicimos cambios, pero no suelo hacerlo. Conozco, eso sí, una película peruana excelente —una de mis favoritas— cuyo final fue creado a partir de una escena de la mitad. La movieron al final en edición y funcionó perfecto. Hoy, con el cine más fragmentario, menos narrativo, eso ocurre mucho, sobre todo en películas de festivales. Ahora parece que mientras más experimental, mejor.



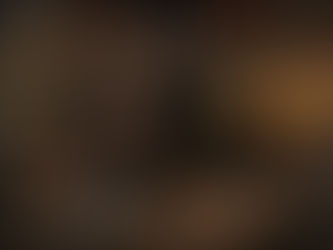






Comentarios