Balo: "Para Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez la escena publica era un asunto político y moral"
- Gerardo Saravia
- 17 abr 2025
- 28 Min. de lectura
Actualizado: 18 abr 2025

En Torrentes en pugna: Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez (Fondo Editorial PUCP, 2023), el escritor Abelardo Sánchez León (Balo) contrapone las trayectorias de dos figuras clave de la narrativa peruana. A través de sus visiones enfrentadas sobre el país, la literatura y la revolución, el libro invita a cruzar el río simbólico que aún separa dos maneras de entender el Perú. Esta entrevista, realizada antes del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, se centra particularmente en Miguel Gutiérrez, escritor frecuentemente silenciado en los grandes círculos literarios. Sánchez León repasa sus vínculos con ambos autores, desmitificando la supuesta marginalidad de Gutiérrez y reflexionando sobre las tensiones entre literatura, clase social e ideología.
¿Qué te motivó a elegir este tema?
Me resultaba cercano. Yo también viví las dos últimas décadas del siglo pasado. Recuerdo que fui a Chile con Gonzalo Portocarrero y Víctor Vich con la finalidad de participar en el tema de la violencia política y su relación con la literatura. Ahí fue que planteé el caso de Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez. A los dos los he conocido, con ambos he tenido una relación particular, basada sobre todo en la simpatía personal. No soy íntimo de ninguno de los dos, pero nos hemos llevado bien. Claro, el contraste entre los dos escritores se amplía hacia otros temas a la hora de redactar el ensayo.
¿Por qué te pareció importante hacer dialogar a estos dos escritores?
Porque ambos son novelistas fundamentales en el Perú y son los más relevantes a través de su participación en la esfera pública. Han escrito ensayos clave sobre la novela y testimonios de vida, lo que los conecta en varios aspectos, tanto públicos como personales. Incluso, en lo más aparentemente trivial. Esos detalles pueden llegar a conclusiones significativas. Los dos provienen de provincias y, al llegar a Lima, se sienten ajenos a la ciudad, estableciendo una relación de desconcierto y extranjería propia del provinciano que llega a Lima. El trayecto de Vargas Llosa va de Arequipa a Cochabamba, de Cochabamba a Piura, de Piura a Lima y de Lima a Madrid y París. Miguel Gutiérrez, aunque ha viajado, no los prioriza. Su estancia principal en el extranjero fue vivir en la China a finales de la época de Mao.
La noción de lo popular (tan importante en aquel momento) fue crucial para Miguel Gutiérrez y para muchos intelectuales de su círculo literario y político. Los escritores del grupo Narración no provienen necesariamente de los pueblos jóvenes de la capital. Yo trabajé en Desco, a finales de la década de 1970, en zonas de origen barrial, como El Agustino, Canto Grande y un poco en Villa El Salvador. Pero el mundo que frecuentaba Miguel Gutiérrez no estuvo en esos lugares. Su universo se ubica mucho más en el Centro histórico de Lima: en esas habitaciones oscuras y en departamentos estrechos que retrata con maestría en sus primeros cuentos publicados en la revista Narración, y que yo también conocí, pero solo a medias.
Estoy seguro de que Miguel no estaba familiarizado con los pueblos jóvenes. Allí no había intelectuales, de estirpe humanista, era un mundo distinto, donde predominaba la organización vecinal con cierta participación de partidos de izquierda. A la larga, era un mundo por descubrir políticamente. En cierta medida, lo popular urbano dividía a la persona en proletario (fuera del asentamiento) y en poblador (al interior del asentamiento). Pero no existía allí el intelectual clásico que correspondía a la figura que Miguel Gutiérrez más representaba. Ser un intelectual formado políticamente e interesado por el universo de la cultura, la literatura y el arte.
Has mencionado los encuentros entre ellos, ¿y los desencuentros?
Mario Vargas Llosa y Miguel Gutiérrez comparten la experiencia de la movilidad social, en una sociedad que se encontraba, y se encuentra todavía, en aquel trance incesante. Vargas Llosa, sin embargo, tiene una animosidad hacia los arribistas, como la tiene Miguel Gutiérrez, en eso también se parecen. Si bien Vargas Llosa se centra en la figura de Héctor Cornejo Chávez en un análisis que hace del arribismo y de la inconsecuencia política, a raíz de su participación en el gobierno militar de Velasco Alvarado, la lista de Gutiérrez es muy extensa. Los dos añaden, además, el adjetivo “oportunista”, políticamente hablando, al arribista. En los dos escritores hay un trasfondo moral. La política para los dos era un asunto moral. Los dos tienen un arraigado sentimiento moral de la conducta pública. Pero, como lo señalo en el ensayo, la movilidad social es un signo general de la modernidad. Curioso: la ansiada modernidad en una economía informal. Porque, si no hay movilidad social, no hay democracia. Y curioso también: en esos años del velasquismo, quien hace un estudio acerca de la movilidad social, fue Carlos Delgado, el intelectual civil durante el gobierno de Velasco.
La posibilidad de ascender y alcanzar metas es parte de esa dinámica. El arribismo tiene un carácter moral cuando es entendido como la versión negativa de la movilidad social. Otra semejanza entre los dos escritores: los dos han ascendido socialmente. Mario a nivel nacional e internacional y Miguel en Piura, cuando su familia se muda acercándose al barrio de los “blancos”. Piura debe ser el único lugar donde se asociaba la figura del gamonal de antaño con el blanco. A los ricos los llaman “blancos”.
Si analizamos la historia de Mario Vargas Llosa, él pasa de vivir en un lugar idílico como era Cochabamba, con la familia Llosa, a vivir con su padre y su madre en distritos de clase media baja como pueden ser entendidos los distritos limeños de La Perla y Magdalena del Mar. A Miraflores solo podía ir los fines de semana cuando sacaba buenas notas en el colegio. Mario Vargas Llosa tuvo una relación conflictiva con Miraflores. No le gustaba en un principio. Luego fue apreciando su significado democrático que todavía conserva en una Lima cada vez más enrejada y temerosa. Miguel también experimentó una movilidad social, pero en su caso, y no debemos olvidar que estudió en un colegio privado, de curas, el Salesiano, en Piura, mientras Vargas Llosa fue al colegio estatal de San Miguel de Piura, después de su paso de dos años en el Leoncio Prado. Vargas Llosa ha vivido varias vidas en una sola, gracias a su talento y su trabajo.
Cuando Fujimori le dijo a Mario que era "pituco", y que él no lo era, esa afirmación merece cuestionarse. En realidad, ninguno de los dos lo era. Que Mario haya vivido muchas décadas más tarde con Isabel Preysler, es otro tema. En su juventud, no lo fue así, y su juventud fue lo que más lo marcó y lo convirtió en el escritor que es. Los temas clave en su vida ha sido su padre, su educación, la sexualidad prostibularia. También el poder, la política. No así el matrimonio, por más literario que haya sido el que tuvo con una tía mucho mayor que él. Solamente en sus ensayos políticos narra el cambio fundamental que tuvo de las posiciones de izquierda hacia los de la derecha.
En cuanto a Gutiérrez, él mismo dice: "Nos fuimos acercando al barrio de los blancos". No olvidemos la atracción que ejerce en Miguel las mujeres de piel blanca. La piel es uno de sus temas. Está a la base de toda su arquitectura narrativa: el aspecto racial, el color de la piel, fue un tema muy sensible en el grupo Narración. En su literatura abundan los personajes femeninos de color blanco y de origen extranjero: gringas, como Karen, alemanas y francesas. La tía Blanca, piurana de nacimiento, no era tan blanca como ella misma creía si se comparaba con las mujeres extranjeras. Su sueño era pasearse por la plaza de Piura con si fuese la gringa Karen. ¿Con quién acostumbra conversar Kymper?. La respuesta es clara: con mujeres blancas y extranjeras, como la francesa que se iniciara políticamente en el movimiento de mayo 68 en París. A veces parece que los personajes masculinos en su novela “Kymper” solo pudieran hablar, de igual a igual, con una mujer, siempre y cuando fuese blanca y extranjera. Lo es Tamara Fiol. Y lo son las mujeres que aparecen en su novela “Babel, el paraíso”. La excepción es Maya, mestiza, pero no intelectual.

Finalmente, la persona que termina haciendo justicia a Miguel Gutiérrez viene de un sector completamente distinto al de él.
Miguel Gutiérrez se encuentra en aquel ámbito intelectual relacionado con las universidades del interior del país, y lleva adelante una postura política de izquierda mucho más radical. Era aquella que se llamaba el ala pekinesa del Partido Comunista Peruano, y es en ese mundo que se le entiende a Miguel Gutiérrez. La trayectoria política de Miguel Gutiérrez está en el Partido Comunista, pero en el ala pekinesa, como lo muestra su alter ego, Kymper, previa a los desprendimientos posteriores que terminarán en la formación del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Pero, al mismo tiempo, su personalidad y su manera de entender la vida social eran muy diferentes: prefería ser discreto, mantener un perfil bajo, que, para mí, definía también su relación conmigo. Miguel pertenecía a un mundo completamente distinto del mío, era como cruzar un río desde una ribera a la otra y, si no lo cruzas, al menos para formarte una idea de lo que ocurre en la otra ribera, no lo vas a entender. A veces solo aparece en tanto mundo fantasmagórico, misterioso, desconocido, una amenaza que no es fácil de comprender. En cierta medida son los otros. Los enemigos. El Ande encerrado en su trágica historia.
Ese sector, distinto a él, que tú mencionas, tiene curiosidad a nivel intelectual. Hay universidades, hay medios, hay redes, hay editoriales interesadas ha emprender una aproximación seria y documentada del país, el Perú, que caracterizamos como fracturado. Y, por supuesto, hay lectores. Pocos, quizá, pero los hay. No estoy diciendo que en la otra ribera, la denominada del Perú Profundo, no haya un interés de comprensión similar, pero se trata de universidades más precarias en lo económico, como sería el caso de La Cantuta o la de San Cristóbal de Huamanga.
Resulta interesante que alguien de ese grupo termine dándole valor a Miguel Gutiérrez, un reconocimiento que hasta entonces solo le había otorgado un sector más marginal, donde él era visto casi como un ícono de los escritores no integrados al canon dominante. ¿Cómo entiendes tú esa paradoja?
La clase social es un concepto que no deberíamos perder de vista. Nos traza y nos revela. Nos cincela. Hoy en día ha perdido fuerza en términos de categoría para el análisis social. Se habla más bien de sectores socioeconómicos —A, B, C, D— vinculados al consumo y al marketing. Sin embargo, la clase social, antes y ahora, sigue marcando similitudes y diferencias. En mi caso, por ejemplo, he estudiado en la Universidad Católica, he trabajado en Desco y he enseñado a tiempo completo en la PUCP; he vivido en San Isidro, en Pueblo Libre y ahora en Surco… Una radiografía rápida y elemental, pero que dice algo. Para bien, para mal o para regular: pero algo dice. Quizás también influya mi personalidad, mi manera de ser, mi historia clínica. Yo conocí a Miguel en Jauja, en una reunión de Poetas Jóvenes, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. La gran discusión política, en aquel momento, era la de caracterizar al gobierno de Velasco de reformista o de revolucionario. En aquel Congreso de Poetas Jóvenes, ese fue el tema.
Cuando vi el libro, lo primero que llamó mi atención fue la portada, y me sorprendió que fuera sobre Miguel Gutiérrez, lo segundo es que lo editara la Católica. La tercera sorpresa fue que lo escribiera Balo, y la cuarta, que tú lo conocieras a Miguel, que lo hubieras visitado de joven.
Mi relación con Miguel tiene varias etapas. Yo frecuentaba, eventualmente, el bar Palermo, que en aquel entonces era el epicentro de la bohemia ilustrada de izquierda. Ahora se trata de un local clausurado, pero antes era un ente vivo e intenso. Quedaba al lado de la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario, y era el punto de llegada de los colectivos que bajaban de de Universidad La Cantuta, de Chosica, Chaclacayo, Vitarte. Allí bajaban Oswaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez. Al Palermo también iba Eleodoro Vargas Vicuña, una gran persona. Las mesas se dividían entre los chicos y los grandes. Los poetas de los 70 me introdujeron en aquel mundo… del cual conservo un buen recuerdo. El Palermo fue también parte significativa del universo de los años cincuenta, retratado en la novela los “Los geniecillos dominicales”; Ludo Totem; Julio Ramón Ribeyro.
Pero debes recordar que la Universidad Católica es una universidad abierta al intercambio del pensamiento argumentado y justificado. No hay ninguna contradicción. O paradoja, como dices. El ensayo que he escrito se encuentra a mitad de camino entre el ensayo académico y el periodístico. He realizado un trabajo honesto y respaldado por variadas lecturas. Muchas de ellas provienen de los textos de Vargas Llosa y Gutiérrez. Es una responsabilidad que tengo conmigo mismo. Y eso me lo enseñaron en la Universidad Católica.
¿Quiénes te llevaron al bar Palermo?
Principalmente los poetas de Hora Zero, Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz; también los hermanos Rosas, que vivían en La Colmena; José Watanabe, aunque él no era bohemio. También estaba el escritor Carlos Calderón Fajardo, compañero mío en la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, un escritor interesante dentro de esta división de clases sociales, un escritor que quería ser reconocido, pero no se sentía parte de ese reconocimiento. También íbamos al Chino-Chino, que era la versión "lumpen" del Palermo, pues el Palermo representaba en aquellos años una especie de aristocracia intelectual de la izquierda más popular, mientras que el Chino-Chino era una cantina para borrachos que no sabían leer o leían muy poco. Ahí íbamos con Calderón Fajardo. Yo siempre decía que, por la literatura, estuve más cerca de los grupos políticos más radicales que de los de la Nueva Izquierda, gracias a esos ambientes bohemios que frecuentaba relativamente. Allí frecuenté también a Miguel y a Vilma; Vilma Aguilar, su esposa, una mujer muy afectuosa y querida por todos.
Las personas que la conocieron le tenían mucha simpatía.
Sí, era una mujer verdaderamente acogedora, solidaria, sencilla, y le gustaba el folklore. Yo no sabía que era tan mayor. No me di cuenta de que tenía 10 años más que Miguel Gutiérrez, y él era mayor que yo, así que ella me llevaba unos 15 años. Yo tenía unos 23, Miguel unos 30 y Vilma unos 40 años. Era delgada, alerta, vivaz, no parecía que hubiera tanta diferencia entre ellos. Bueno, yo me fui a Francia, ellos se fueron a China, a hacer su vida, y dejé de verlos. Miguel se aleja de las posiciones de Abimael Guzmán, que tuvo en sus inicios, como se puede ver en su ensayo “La Generación del 50”, y se convierte en un crítico a medida que avanza la guerra interna en el país. La muerte de Mao y la aparición de Deng, en China, solo precipitó el final. Luego, Miguel Gutiérrez se reinventa en su vocación literaria y anuncia que su única patria es la literatura. Con Miguel estuve en una actividad literaria en Alemania, en 1994, donde fuimos invitados unos veinte escritores, todos peruanos, entre poetas y narradores, y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2005.
¿Nunca tocaron el tema político?
No, nunca. Yo no estuve nunca en "Narración". Calderón Fajardo quiso, pero no estuvo plenamente. Ellos eran narradores y yo tan solo poeta... bueno, Miguel era un gran lector de poesía. Cuando lo conocí en Jauja, él había comprado mi libro, publicado en 1969, y lo había leído, entonces me lo comentó en términos muy favorables. Cuando escribe sobre los poetas del 50 en su famoso ensayo, lo gana lamentablemente el aspecto ideológico y concede. Sabía, sin embargo, que Eielson, Belli y Rose, eran buenos poetas. Muy buenos.
Él estaba en contra de Velasco.
Sí, él estuvo en contra de Velasco. Recuerdo que estábamos en un bar, en ese viaje a Jauja, y yo no entré a ninguna de las reuniones donde se hablaba solo de política y nada de poesía. Me quedé conversando con él porque no me interesaba participar. Los escritores del grupo "Narración" estaban completamente en contra de Velasco. Creo que su análisis tenía sentido, especialmente cuando lo colocamos en el contexto de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur, que compartían preocupaciones sobre el fascismo. Pero ellos, sobre todo Miguel, hacía un seguimiento exhaustivo de la vida literaria nacional e internacional, y observaba con atención lo que publicaban otros escritores, sobre todo Vargas Llosa, Bryce y Ribeyro. Ellos pensaban que los autores consagrados, que ya vivían en el "otro lado de la ribera", y en Europa, además, eran figuras internacionales con una influencia literaria y política. Desde la revista Narración escribían críticas muy duras contra ellos.
¿Es como Hora Zero en narrativa lo de "Narración"?
Sí, pero con un enfoque mucho más político.
Claro, la confrontación era más política, pero en cuanto a las formas narrativas, en “Hora Zero” eran trasgresores y en “Narración” no.
Aquí hay una discusión interesante. En el grupo Narración había una preocupación formal que los llevaba a ser contradictorios. Ellos eran conscientes de que el indigenismo y figuras emblemáticas como Ciro Alegría formaban parte de su tradición, pero que había que reformularla formalmente. Miguel Gutiérrez conocía a Faulkner y a Rulfo. Los había leído con interés y esmero. Era una persona formada literariamente. Y vivía el desgarro de abordar el universo indigenista, pero sin dejar de lado las exigencias modernas de la narración. A Miguel le interesaban Arguedas y Vargas Llosa, al mismo tiempo. A Vargas Llosa solo le interesaba Arguedas. Y fue con Arguedas su polémica sobre lo arcaico y el indigenismo. A Miguel Gutiérrez no lo miraba.
Entonces, ¿Miguel habla en nombre propio y del grupo?
Sí, Miguel habla en nombre propio y del grupo, acompañado de Reyes Tarazona, Gregorio Martínez. Quien no habla mucho al respecto fue Oswaldo Reynoso. Oswaldo Reynoso no tiene interés por el mundo indígena. Es narrador urbano. Pero el mundo indígena se transforma en el mundo popular y es allí donde el grupo Narración reflexiona sobre el tema y la forma. Ellos ofrecen una línea literaria, no política, del indigenismo, influenciada por la literatura norteamericana, especialmente por Faulkner. Siempre decían: no habría Rulfo sin Faulkner. No olvides que viven plenamente la época del boom, cuando lo nacional se vincula a lo internacional y eso también significó para el grupo Narración un cierto desgarro. No olvides que su obsesión era mirar hacia dentro del país. Era viajar al interior. Y todo interior es más complejo. Vargas Llosa sufre mucho en su acercamiento a los Andes. Pero para Miguel Gutiérrez tampoco fue sencillo.
Cuando Gutiérrez está escribiendo El viejo saurio se retira, a finales de la década del 60, dice en uno de sus textos: "No me nacía escribir una novela ubicada en los Andes", pero era casi una obligación auto impuesta. Entonces, escribe una novela ubicada en Piura, su tierra natal, en el colegio Salesiano. La historia trata sobre unos muchachos que, en mi ensayo, contrasto con los cadetes de La ciudad y los perros. Ambas novelas se sitúan en el colegio. Más allá de la calidad y ambición literaria, los dos llegan, sin embargo, en condición de aprendices a su primer libro. Vargas Llosa fue un lector avispado y osado a la hora de escribir. Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros a los 25 años; luego, publicó La casa verde a los 30, es decir, fue un escritor precoz. Muy precoz. Miguel, por su parte, está aprendiendo las nuevas técnicas literarias y está interesado en no convertirse en un escritor indigenista antiguo, tradicional. Cuando escribe su primera novela está pensando en James Joyce. Los escritores adorados por Gutiérrez son Tolstoi, Arguedas, Ciro Alegría y Kafka. Además gusta y respeta a Samuel Beckett.
¿Nunca trataste temas políticos con él?
A Miguel le decían: ‘¿Por qué te juntas con Balo Sánchez León?’ Lo cuestionaban porque yo era de la Católica y me veían como burgués. Pero Miguel era una persona inteligente, sobre todo un escritor, su gran ambición personal era convertirse en un escritor comprometido con el destino de su país, y creo que no andaba dominado por esos prejuicios. De otro modo, hubiera sido un troglodita, alguien encerrado en su ideología política, incapaz de ver más allá de las diferencias de clase social. Para él, la literatura no consistía en escribir solo sobre un tipo de ser humano, ni en decidir con quién hablar y con quién no. En su última novela, “Kymper”, despliega un fresco social muy amplio. Siempre me llevé bien con él, aunque Gregorio Martínez era más gracioso y dicharachero. Paradójicamente, terminé llevándome mejor con quien decían que era el más serio y el más duro.
¿De qué hablaban?
Hablábamos de literatura, básicamente. Carlos Calderón también era una persona muy literaria. Conversábamos sobre el indigenismo, sobre Ciro Alegría, también sobre Vargas Llosa. Es decir, la literatura no era una burbuja, sino que se insertaba en la sociedad peruana de esos años. En el fondo, Gutiérrez vivía en esos años 70 en una atmósfera literaria. Se aproximaba hacia lo social y lo político desde la cultura. Una cultura ciertamente politizada. Eso fue la revista Narración.
¿Cuándo leíste Generación del 50?
La leí cuando la publicaron, en 1987. La revisé varias veces, la última antes de escribir el ensayo. Todo se reduce al capítulo final, donde Miguel Gutiérrez plantea que un escritor solo puede ser realmente grande si su obra está alineada con el proyecto revolucionario. Si no está en ese camino, ni él es un buen escritor ni su obra será plenamente valiosa. Es un planteamiento forzado. Me da la impresión que no se creía esa versión del todo. Esa idea lo lleva a una contradicción desgarradora. De allí el desencanto que siente por los poetas Juan Gonzalo Rose o Jorge Eduardo Eielson. Gutiérrez los valoraba. Pero, al final, no los considera grandes poetas porque los devora el pesimismo. De esta lectura también se puede deducir que hay que salir de Lima. Lima no va a gestar ningún movimiento revolucionario porque es una ciudad gris, de garúa, desganada. Hay que ir hacia la luz, al sol, que está en los Andes. Pero, incluso ahí, Gutiérrez sufre, porque no logra encajar en la comunidad de la sierra central donde se ha ido a vivir de joven la experiencia de la vida comunal. Quiere vivir como los comuneros. Pero no lo consigue.
Finalmente, cuando viaja a Huanta y San José de Secce, la tierra de Vilma Aguilar, tiene por primera vez contacto directo con la realidad de la zona. Es ahí donde puede ver la presencia de Sendero Luminoso, en sus inicios. Paradójicamente, Vilma también es víctima, ya que su familia era propietaria de tierras. No muy extensas, pero lo era. Aquel viaje resultó ser muy interesante para Miguel. Está entre la Reforma Agraria de 1969 y la aparición de Sendero Luminoso en 1980. Desde Lima, sabemos, no siempre se entienden los detalles de la vida de nuestro interior. El Perú sigue siendo, en gran medida, ancho y ajeno. Y el interior, suele ser igual a un socavón oscuro.
Miguel es contradictorio porque es muy exigente con sus contemporáneos, pero tampoco es que haya escrito la gran novela proletaria. Su literatura, además, no es panfletaria.
Es que no creo que él creyera en eso. Si fuera panfletario no sería Miguel Gutiérrez. No olvides que es el autor de “La violencia del tiempo”. El universos proletario, además, es reducido y fue reemplazado por el término “popular”.
¿Qué pasó con la narrativa en los años 80? ¿No escribían Reynoso, Gutiérrez, Murillo, Higa, o Gálvez Ronseros, el de Monólogo desde las tinieblas?
Los años 80 fueron tiempos de guerra. Muchos de ellos se fueron. No sé las fechas exactas ahora, pero Reynoso se fue a China y Augusto Higa vivió una experiencia de trabajor industrial en Japón, muy dura. Miguel se sumergió en la violencia de la época. No olvidemos que en esos años no había computadoras. Escribir novelas tomaba mucho tiempo.
Y tampoco estaban metidos en la industria editorial, que impone otro ritmo.
No era la época. Las empresas transnacionales se instalan en el Perú después. Las editoriales eran Carlos Milla Batres y Peisa. Pero ahí hay otro mito. Milla Batres fue un editor clave: publicó algunos de los mejores libros en términos de calidad formal, impresión y selección. En esos años, poetas y narradores publicaban con Milla Batres. Miguel tuvo, en sus inicios, más visibilidad que Julio Ramón Ribeyro: Julio Ramón pagó él mismo la primera edición de sus libros, y una de sus novelas salió con Populibros, llena de erratas. En cambio, Miguel publicó con Milla Batres desde su primera libro. Tener un editor al lado es una ventaja enorme para un escritor. Así que no es cierto que estuviera fuera del mercado editorial. Luego, con el correr de los años, Miguel ha publicado en el Fondo Editorial del Congreso y también en Alfaguara. Alfaguara acaba de publicar este año, con toda calidad formal, la versión definitiva de “La violencia del tiempo”.
Y no es que la crítica literaria fuera indiferente a Gutiérrez. Más bien, por razones políticas, muchos estaban en su contra. Pero indiferentes, no. Él decía que su primer libro había aparecido en un enorme vacío, pero cualquier joven escritor hoy podría decir lo mismo: que no hay crítica literaria seria y abundante. O que todo se mueve en las redes. Y, sin embargo, la hubo. José Miguel Oviedo, por ejemplo, fue bastante duro con él, y se equivocó, creo yo, al decir que Miguel entraba en territorio ya colonizado literariamente por Mario Vargas Llosa, como era Piura. Pero, en realidad, el forastero, entre comillas, era Vargas Llosa. ¿Cómo va a colonizar Gutiérrez un territorio del que es parte, al haber nacido él en Piura? Pero es verdad: “La casa verde” es un monumento literario y un gran reto para cualquier escritor que venga después. Miguel escribe un comentario demasiado ideológico sobre esa novela, en la revista Narración, pero respeta y admira la novela. No es ciego. Apasionado, sí, pero ciego, no.
¿Cómo fue tu relación con Vargas Llosa?
Se dio de manera muy esporádica, pero siempre con mucho cariño y respeto. Todo comenzó con mi tesis de bachiller, en 1971, que en esa época era casi como una tesis de maestría. Era un trabajo muy creativo, donde comparaba a Juan Lucas con Santiago Zavala. Mi argumento era que Un mundo para Julius funciona como bisagra entre el mundo oligárquico en decadencia y el nuevo empresariado industrial que promovía Velasco Alvarado. No te olvides que los empresarios nacionales se favorecieron mucho con las políticas proteccionista de Velasco. Y no te olvides que soy sociólogo de profesión. Mi tesis correspondías a la Facultad de Ciencias Sociales.
¿Qué acercamiento personal has tenido con Mario Vargas Llosa?
Bueno, debo decir la verdad. Él nunca ha venido a mi casa, y lo lamento, y yo solo he ido a la suya dos veces. No hemos ido juntos al cine o al teatro. Nuestra relación ha sido esporádica; nos hemos encontrado en reuniones literarias con amigos. Quien es realmente mi amigo es Alfredo Bryce. Él ha venido a mi casa, yo he ido a la suya. Hemos caminado por París con Julio Ramón Ribeyro, nos hemos emborrachado juntos. Esa intensidad en la relación solo la he tenido con Bryce. Con Mario y con Miguel Gutiérrez ha sido más distante en el tiempo y en las circunstancias. Pero si tuvieran que decir algo sobre mí, creo que dirían algo bueno o agradable.
Creo que Mario Vargas Llosa es mejor en la intimidad. He compartido una cena en casa de Alonso Cueto. Es generoso y ayuda mucho. Es hincha de la U. Yo del Alianza, pero eso justamente nos permite ver el mundo de manera más amplia: el río desde las dos riberas. Una pena que su retorno definitivo al Perú haya coincidido con su enfermedad.
Si Vargas Llosa es el representante más alto de la literatura peruana, ¿qué sería Miguel Gutiérrez?
No sé si sería Hugo Sotil. Sin duda, Mario Vargas Llosa se parece a Teófilo Cubillas. Hay algo de cholo granítico en Sotil y Gutiérrez que los hermana en idiosincrasia nacional. Hugo Sotil nunca tuvo el reconocimiento universal de Cubillas. Peter Elmore ubica a Miguel Gutiérrez en la franja mestiza de la intelectual peruana.
Pero, en cuanto a identificación, ¿podría ser un ícono de la cultura marginal?
Esa idea yo no la comparto. Él mismo dice en una entrevista: "Yo no soy un escritor marginal". Miguel Gutiérrez era radical, pero no marginal. Se le ve como tal porque, como argumento en el ensayo, su postura política parecía encaminada a declararle la guerra al Estado peruano. Gutiérrez creía firmemente en la urgencia de hacer la revolución en el Perú. Entendía que la conducta previa a la subversión correspondía a la de la clandestinidad. Su posición política lo llevó a comportarse en el margen. Evitaba ser tentado. No podía instalarse en el sistema social a plenitud. Pero esto también afectó su visibilidad literaria. Miguel no ha mantenido una posición discreta solo por timidez, sino por una estrategia política que implicaba la clandestinidad. Hay un tema de clandestinidad, una atmósfera, un cierto retraimiento, y antes de 1980 muchos se comportaban de esa manera.
Pero ellos nacen como un grupo anti-establishment, ¿no?
El grupo Narración nació criticando a todos. Enfrentaron al gobierno militar de Velasco. Los tres números de la revista Narración estaban en contra del régimen y tenían una fuerte bronca con él. Lo entendían como una competencia reformista que les usurpaba la opción de la verdadera revolución. Pero esa actitud no los llevó a nada concreto. Se automarginaron. ¿Por qué? Podría plantear una hipótesis. El gobierno militar hablaba de revolución, y ellos querían marcar distancia porque creían en otra revolución, la que consideraban verdadera. Es el tema de fondo.
¿Crees en esta polémica entre escritores criollos y provincianos?
Voy a terminar metiéndome donde no debo… pero sí, definitivamente. Hay dos Perú: uno andino y otro costeño. Pero aquí hay muchas contradicciones. También hay un Perú cholo. Gabriela Wiener se reivindica en su última novela, “Atusparia”, como chola. Hay un gran universo cholo en expansión y formación. La urbanización en el Perú fue de la mano con la migración y la cholificación. Esto ya lo escribió en los años sesenta el sociólogo Aníbal Quijano. Miguel Gutiérrez no es andino, es de Piura. Si nos ponemos geográficos, podríamos ordenarnos mejor. Por ejemplo, Cronwell Jara también es piurano. Yo prefiero ver todo esto desde una jerarquía no valorativa, pero que ordena: hay escritores locales, regionales, nacionales e internacionales. Yo, por ejemplo, soy escritor nacional. Solo me leen en el Perú.
¿Cómo lo fue Ribeyro, a pesar de vivir en París?
Exactamente, como lo fue Ribeyro. Después de su muerte recién lo publica Alfaguara, en 1994. Es decir, el lugar donde vives no define necesariamente. Lo que define es dónde publicas, a qué público accedes. Mirko Lauer tiene una teoría interesante sobre la vanguardia peruana. Él dice que, más allá de su calidad, los poetas vanguardistas suelen venir de la provincia. O sea, la vanguardia es provinciana, no limeña. Viene del interior. El viaje es generalmente desde el interior a Lima y de allí a Europa. Vallejo es el ejemplo más explícito de aquel proceso y de ese viaje. ¿Cómo se resuelve esa aparente contradicción? La movilidad social de los poetas vanguardistas era enorme. Viajaban al extranjero, Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, era de Puno. Vino a Lima, luego se fue a Europa y murió allá de tuberculosis, algo que era bastante común en la época. César Vallejo, por ejemplo, ¿Cómo se veía a sí mismo? Nació en Santiago de Chuco, vivió un tiempo en Trujillo, trabajó en la hacienda Roma, estuvo en Huamachuco, llegó a Lima y luego se fue a París, de donde nunca regresó. Sin embargo, es nuestro poeta peruano por excelencia. Extrañaba y amaba el Perú.
Lo mismo ocurre con Vargas Llosa: viene cada cierto tiempo y escribe sobre el país. Alfredo Bryce regresó para morir aquí, y Ribeyro vivió en París, pero murió en Lima. Estos detalles, aunque pueden parecer triviales, son fundamentales. Son el soporte de todo lo demás. Si me preguntas cómo se veía César Vallejo, creo que se veía como peruano viviendo en París, igual que Ribeyro. El tema de fondo es: dónde publicas, cuál es tu mercado, quiénes leen tus novelas. Kafka vivió en Praga toda su vida. Pero pertenece a la humanidad.
¿Te parece que Miguel Gutiérrez ha sido subvalorado en el Perú?
Bueno, depende. Es desigual. Por ejemplo, El viejo saurio no es La ciudad y los perros. Luego vinieron novelas menores y, más tarde, La violencia del tiempo, que es una novela importante. Cuando digo que no había computadoras, intento responder por qué en los años ochenta no se escribía tantas novelas. Escribir con máquina de escribir no es lo mismo que en una computadora, donde puedes corregir simultáneamente lo que escribes. Escribes y corrijes. Avanzas y retrocedes. Encuentras el impulso y el empujón. Antes, tenías que tachar y volver a pasarlo a máquina. Y ahí Vilma sí que jugó un papel clave. Las circunstancias en las que trabajaban eran difíciles. Creo que Vilma corregía desde la cárcel. Le pasaban los manuscritos. No puedo asegurar esto, pero sí sé que ella le dio un apoyo crucial en la parte física de la novela: corregir, pasar en limpio. Sin Vilma, no habría podido hacerlo.
¿Qué te han dicho tus amigos sobre tu ensayo?
Con mis amigos escritores comentamos poco lo que escribimos. No me han dicho mucho. Solo Alfredo Bryce hizo un comentario que me pareció gracioso. Dijo: Lo que sí estoy seguro es que a ninguno de los dos le hubiera gustado estar junto al otro.
Sí, muy agudo.
Aunque a Miguel quizás sí le habría gustado. Miguel miraba todo el tiempo a Mario Vargas Llosa. Era su referente como escritor. No así en tanto personaje público político.
Cuando Vargas Llosa recibió el Nobel, yo le pedí su opinión a Miguel Gutierrez y me mandó una nota muy pequeña, pero generosa.
Miguel nunca ha escrito mal de Mario Vargas Llosa. Ni siquiera en la Generación del 50. Ni en la revista Narración. Quien lo critica creo que fue Augusto Higa, forzando el aspecto ideologico, cuando hizo una reseña a Conversación en La Catedral. Es una crítica ideológica más que literaria. La diferencia abismal fue en términos políticos. Desde siempre Vargas Llosa fue considerado enemigo político para Miguel Gutiérrez.
Si tuvieras que defender a Miguel Gutiérrez en el aspecto literario, ¿qué importancia le otorgas? Hace un momento mencionaste que él y Vargas Llosa son dos escritores muy importantes, aunque no los pongas en el mismo nivel.
Bueno, La violencia y el tiempo es una novela ambiciosa. No se escriben muchas novelas así en el Perú. Es una obra que toma tiempo, que requiere tiempo para leerse, con muchos personajes y aborda una saga familiar. Cada escritor tiene sus temas. Sus preocupaciones. O, al decir de Vargas Llosa, sus demonios. Considero que los dos son literariamente honestos consigo mismos. Creo que Una pasión latina también es una buena novela. Y la primera, El viejo saurio se retira, es interesante e interesa incluso a los muchachos de hoy. Luego está Kimper, la última. A mí no me pareció mal Confesiones de Tamara Fiol, aunque la han criticado bastante. Kymper me parece una novela interesante y entretenida. El tiempo presente de la novela ocurre después de la caida de Abimael Guzmán y es en gran medida un ajuste de cuentas personal. Además, aborda el tema de Sendero Luminoso en su variante urbana, algo que me resultó interesante porque he trabajado como sociólogo urbano. Se trata de aquel Sendero subterráneo, citadino, ya derrotado. Kimper es un alter ego bastante descreído.
Sí, alguien descreído que se siente perseguido. Aunque, en realidad, no es el partido el que lo persigue, sino él mismo, sus antiguas convicciones en las que ya no cree.
Esa es una interpretación tuya y es válida; pero lo que sale en la novela es que es perseguido también por el partido. No te olvides que es sometido a dos juicios. El partido juzgaba. El Partido Comunista y Sendero Luminoso. Me llamó la atención que la senderista Vera, por ejemplo, estuviera recluida en un psiquiátrico. Hay muchos guiños en la novela, personajes a los que Gutiérrez solo les ha cambiado el nombre.
Miguel, al final, critica lo que él considera un culto a la personalidad de Abimael Guzmán, pero él mismo, en su libro Generación del 50, es sumamente elogioso. ¿Qué crees que fascinó a Miguel Gutiérrez de Abimael?
Bueno, hay una apuesta en la época por la línea pequinesa al interior del Partido Comunista Peruano. No he indagado ni he tenido contacto con personas de ese entorno, como sí lo tuvo Carlos Iván Degregori al haber trabajado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Curiosamente, nunca he conocido a ningún senderista confeso. De hecho, Miguel Gutiérrez tenía un proyecto de novela sobre Sendero Luminoso, en la que estaba trabajando con información de los dirigentes y la cúpula que estaba dispuesta a darle detalles. Eso fue antes de su muerte en el año 2016. César Calvo escribió un poemario llamado “Pedestal para nadie”. Creo que nadie debe estar en un pedestal. Miguel no lo coloca en un pedestal. Él cree que es la opción correcta, en 1987, y eso ya dice mucho. Dice que tiene una mente brillante. Pero muy pocos lo han leido en su condición de filósofo. Y Gutiérrez lo considera un intelectual de la generación del 50. Esa fue la polémica, sea porque el resto no lo consideraban un intelectual o porque no pertenecía a la generación del 50. ¿Fue realmente un intelectual? ¿Fue un filósofo? ¿Fue realmenter un estratega? Para algunos, para Carlos Iván Degregori, fue tan solo un buen administrador al interior de la universidad de Huamanga.
Es curioso, porque supuestamente el más doctrinario era Miguel Gutiérrez, pero quien finalmente termina siendo más fiel al partido y la ideología es Osvaldo Reynoso. Ahí surge una controversia. Creo que el parteaguas en Gutiérrez y su deslinde con sus anteriores convicciones se refleja en Babel, el paraíso.
Así es, y eso lo señala Nelson Manrique. Es en esa novela donde Gutiérrez cuenta su experiencia en China y su apuesta por una revolución pequinesa en el Perú, que era heterodoxa. El maoísmo no tiene la misma fuerza en otros países de la región. Sartre, incluso, en París, a la finales de su vida, se aproximó al maoísmo. Y aquel hecho tenía mucho de excéntrico. Un Sartre vociferando en las calles parisinas. El alejamiento ideológico de Gutiérrez puede deberse también al final de una apuesta: su alejamiento ocurre después de la caída de la llamada Banda de los Cuatro y la aparición de Deng Xiaoping. De Oswaldo Reynoso no sé mucho. O muy poco. Nada, en términos políticos. No tuvo una militancia política notoria. Nunca escribió artículos de fondo en la revista Narración, donde fue fundador.
¿Consideras que dentro de la literatura peruana sigue existiendo un campo de contienda ideológica, o eso ya ha pasado a un segundo plano?
Creo que ha pasado a un segundo plano, sin duda. La derecha está fortalecida en el mundo por diversas razones. En Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. La izquierda enfrenta, en cambio, un reto histórico enorme y necesita renovarse en el campo de las ideas y las propuestas. La tecnología ha transformado mucho la vida actual, los jóvenes son otros, la actividad económica global ha modificado todo de cuajo. La izquierda tiene que adaptarse a estos cambios porque de otro modo su discurso no tiene asidero. Si observamos el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo, estuvo compuesto por personas mayores que no pudieron adaptarse a los avances actuales. Su narrativa sonaba anticuada. A manual. Esto los dejó completamente desfasados. Es necesario replantearse cuestiones como el cambio climático, el feminismo, hacer una lectura del contexto internacional. Miremos politicamente lo que está sucediendo en Palestina, convertida en franja o enclaves, una Cisjordania (ocupada) o Gaza. ¿Qué piensa la izquierdea del BRIC? Estos son temas cruciales que deben ser parte de la discusión pública, y la izquierda debe ir mucho más allá de lo nacional e incluso de la presencia de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. No pueden ser nuestros referentes. Sin embargo, en el Perú, la opinión sobre estos asuntos es prácticamente inexistente. No hay posición oficial, ni tampoco de la izquierda, si existe, y si existiera, no tiene una voz renovada. No tenemos claridad sobre nuestra posición en el actual contexto global en pugna, azotado por una guerra comercial extrema.
Valoro mucho que hayas abordado este tema en tu libro, algo que pocos se atreverían a hacer. No te escandalizaste con Miguel Gutiérrez, lo valoraste literariamente sin censurarlo por sus opiniones sobre Abimael Guzmán, y al mismo tiempo, Vargas Llosa es una figura polémica. ¿Lo pensaste al juntar a ambos en tu libro? ¿Hubo una intención provocadora detrás de esta decisión?
No. No soy provocador. El único consejo que recibí fue el de Jerónimo Pimentel, quien me sugirió escribirlo en mi condición (y actitud) de poeta. No lo escribí como si fuese académico o periodista, sino de manera más libre. El ensayo se encuentra en un punto intermedio entre lo académico y la divulgación. Mi público es amplio, eso espero, incluyendo a quienes no están tan involucrados en estos temas, pero que pueden interesarse, comprender y aprender juntos. Mi objetivo es presentar a Miguel Gutiérrez y a Mario Vargas Llosa, contrastándolos, para que la gente conozca su vida, su trayectoria en el espacio público político y en su obra literaria. Ellos vivieron una etapa histórica crucial. La compartieron.
¿Es peligroso cancelar a los artistas por su compromiso político?
Es tremendamente peligroso. Un escritor puede estar equivocado, pero lo que salva a Miguel, es que no estuvo en Sendero Luminoso. Estuvo cerca. La guerra interna tuvo una duración de 12 años. Es mucho tiempo. Mucha sangre. Mucha guerra sucia. Un país trágico. Miguel se aleja, es verdad, y se asume en tanto escritor, y escribe. En cinco años escribió tres novelas.
¿Y si lo hubiera estado?
Tampoco estaría a favor de la censura o de la negación como tú lo llamas. Aunque sí se haría más complicado. El poeta Paul Celan se formulaba una pregunta de fondo. ¿Los nazis escribían poemas? ¿Puede un nazi escribir poemas? Celan no hacía concesiones con los nazis. El tema es muy complejo y muy hondo. Pero hay una sospecha: no se conocen novelas o poemas de senderistas o de nazis confesos. Los hay, quizá, hay algunos versos, pero no han dejado huella. La gran excepción fue Louis Ferdinand Celine. Un escritor considerado maldito, antisemita, que también fue médico e interesaba mucho a Vargas Llosa. O Ezra Pound. A Vargas Llosa les daba curiosidad intelectual. Vargas Llosa ha escrito textos sobre los dos.
Y en el caso de Vargas Llosa, ¿cuál es tu valoración de su etapa política?
En él hay un antiguo proceso de cambio político que va de la izquierda pro cubana a la derecha liberal más ortodoxa. Pienso que si te alejas de la izquierda, corres el riesgo de terminar en la derecha e incluso en la extrema derecha. Ese sería el peligro. Si te mueves al centro, acabarás en la socialdemocracia, como Vargas Llosa, en un inicio, y como muchos. Pero si te descuidas, puedes ser arrastrado por un insólito destino y terminar en el otro extremo del abanico político. Hay muchos ejemplos a la vista.
También hay arribistas y oportunistas y alianzas inconcebibles. El riesgo es acabar cerca de figuras como Javier Milei, Bukele o Donald Trump. Por eso, mejor mantenerse en la izquierda, desde el corazón, al menos. Al menos como actitud. Pensar con libertad. La izquierda es también una emoción. Sobre todo ahora que no tiene un discurso actualizado y convincente, renovado e inteligente. Ahora que se convive con la Inteligencia Artificial, en medio de una China potente y aquel Estados Unidos desesperado por no querer perder su hegemonía mundial. Yo no tengo problema con las contradicciones. Casi las encarno. A la hora de escribir mi ensayo lo hice, así lo creo, honestamente. Citaba. Los citaba. Analizaba lo que habían escrito en tanto novelistas y activos intelectuales en el espacio público político.



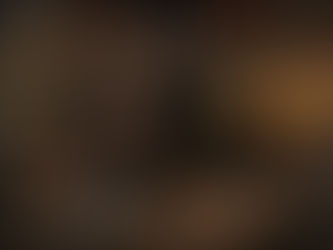






Comentarios