Lucho Tuesta: “Monteverdi fue el primero en lograr que la música acompañe y potencie la acción escénica”
- Redacción El Salmón

- 19 jul 2025
- 8 Min. de lectura

Claudio Monteverdi cambió la historia de la música al transformar el canto en drama. Cuatro siglos después, su obra regresa al escenario en un formato íntimo y contemporáneo. Se presenta en el Teatro Ricardo Blume bajo la dirección de Mateo Chiarella, con Lucho Tuesta como director adjunto del montaje. En esta entrevista, Tuesta reflexiona sobre la vigencia de los clásicos, el poder del teatro como puente entre tiempos y el desafío de tender vínculos entre el arte y el presente sin perder profundidad.
¿De dónde nace tu interés por lo clásico y por acercarlo a un público más amplio? Pienso en lo que hiciste con Mozart Interactivo.
Monteverdi nace de una idea de Mateo Chiarella, con quien trabajo desde hace más de veinte años y comparto una fuerte pasión por la música, incluso desde que tuvimos una banda de rock. Con la música clásica tenemos un vínculo especial. Mateo, autor también de Mozart Interactivo, ha venido explorando cómo se cruzan el teatro y otras artes. Esta nueva obra continúa ese camino, pero con un enfoque distinto: no es interactiva, sino más narrativa, casi como un “concierto en contexto”.
Mientras Mozart Interactivo buscaba introducir la figura de Mozart a públicos jóvenes, Monteverdi se atreve con un compositor menos conocido, cuyas obras —madrigales y óperas— suelen pertenecer al circuito académico.
Monteverdi no es precisamente un nombre popular. ¿Por qué apostar por él y por un formato como la ópera, que suele considerarse difícil o elitista?
Justamente por eso. Queríamos romper con esa idea de que la ópera es inaccesible. Monteverdi, como padre del género, era una figura ideal para mostrar de dónde viene esta forma de arte y qué la hace tan potente. Muchas veces se piensa que es solo para entendidos, pero en su origen la ópera también buscaba emocionar, atraer público, llenar teatros más allá de la aristocracia.
La propuesta busca contar su historia, explicar su época y motivaciones, y así acercar su música no solo a jóvenes, sino a todos, incluso a quienes la montamos. Muchos sabíamos poco de él al comenzar. Yo empecé como director adjunto y terminé en escena como un músico más. No soy músico profesional, pero la experiencia me ha involucrado tanto que la estoy disfrutando muchísimo.
Además, la ópera es teatro en estado puro: música, historia, representación. Y ha influido en géneros actuales como el musical. Desde Arangua, lo que buscamos es conectar esas expresiones clásicas con las personas de hoy. Apostar por un autor menos conocido, como Monteverdi, despierta curiosidad y abre la puerta a otros mundos.
Mozart Interactivo fue el primer paso en ese camino: hacer que la vida y obra de un compositor dialoguen con el presente. Y ese modelo puede replicarse más allá de la música, con figuras cuya historia nos permita hablar también de nosotros. Porque muchas óperas tienen, en el fondo, algo que decir sobre el mundo que habitamos hoy.
Pero algo que me parece muy potente, tanto en Mozart Interactivo como en Monteverdi, es que no son propuestas concesivas. No simplifican la música ni la recortan para hacerla más “digerible”. Presentan las obras tal cual son, en toda su complejidad, pero con el contexto necesario para que el público las entienda. No es un Mozart “tipo Miss Rossi”.
Sí, totalmente. En el caso de Mozart Interactivo, Mateo tenía muy claro qué historia quería contar y qué piezas debían estar sí o sí. No se trataba de poner lo más fácil, sino lo más representativo. Muchas de esas obras pueden sonar familiares —aunque no se sepa que son de Mozart—, y parte del objetivo era justamente ese: que el público, sobre todo los niños, dijera “¡ah, esa música la conozco!” y entienda que eso también es Mozart.
Fue un trabajo muy bonito porque, además, Mateo me dio libertad para proponer otras piezas en algunos momentos. Yo ya era un amante de la música clásica —Mozart, Beethoven, Rossini—, pero mi vínculo con Mozart se hizo más profundo cuando trabajé con Coco Chiarella en Amadeus. Fui su asistente, hice la traducción de la obra de Peter Shaffer y seleccioné la música. Aunque el texto sugería unas 30 piezas, Coco me pidió más, así que me sumergí por completo en su obra. Me convertí en una especie de experto en Mozart. Por eso, cuando llegó Mozart Interactivo, fue como reencontrarme con un viejo amigo.
Con Monteverdi fue otra historia: un compositor con una vasta producción, sobre todo en madrigales. De sus óperas solo se conservan completas tres, que son justamente las que presentamos en el espectáculo. Se sabe que escribió otras siete, pero de esas solo quedan fragmentos. Mateo quiso que esas tres historias estuvieran presentes, no solo como piezas musicales, sino como ventanas a su biografía: su vida, sus búsquedas, sus pérdidas. La muerte de su esposa, por ejemplo, fue algo que lo marcó profundamente, y esa herida se siente en su música.
A mí lo que más me sorprende es lo actual que suena Monteverdi. Uno escucha ciertas partes y piensa: “Esto podría ser Verdi”. Y claro, tiene sentido: él es la raíz, la fuente. De él se nutrieron los grandes compositores posteriores. Su música tiene cuatro siglos, pero sigue vibrando con fuerza hoy.
¿Por qué es importante Monteverdi? ¿Qué lo distingue en la historia de la música?
Monteverdi es clave porque transforma la música en drama. Si bien no fue el primero en componer óperas —hubo intentos previos—, fue el primero en dotarlas de una verdadera carga emocional. Lo revolucionario no fue solo incorporar canto solista en lugar del canto coral polifónico, sino lograr que la música acompañe y potencie la acción escénica. Su uso del ritmo, de los acentos, de los instrumentos, sienta las bases de cómo la música puede narrar una historia, marcar tensiones, emociones, giros dramáticos.
En Monteverdi, la obra, mostramos fragmentos de sus tres óperas completas. Solo con esos extractos ya se percibe su maestría para generar climas, su capacidad para transmitir lo humano desde la música. Ahí se entiende por qué es la fuente de tantos: Mozart, Verdi, Wagner, Rossini... incluso si no lo citaron directamente, está en su ADN.
Yo lo veo como un compositor bisagra, entre el Renacimiento y el Barroco, y como uno de esos genios que no temen romper formas ni desafiar cánones. Esa tensión se nota, por ejemplo, en su disputa con Artusi, defensor de la “primera práctica”, que rechazaba los atrevimientos armónicos de Monteverdi. Pero gracias a esos enfrentamientos se abren caminos. La música no siguió siendo polifonía eterna porque hubo gente como él, que se atrevió a explorar.
Y eso también lo vuelve vigente. Porque hablar de Monteverdi no es solo hablar de música antigua: es hablar de la búsqueda, de la pasión, de no conformarse. Mateo supo captarlo muy bien al escribir la obra. Hay un momento en que Monteverdi le dice a su esposa: “Nuestro pago no es un postre, es nuestro alimento”. Esa frase, que nace de su tiempo, se conecta con lo que viven hoy tantos artistas, como cuando se discutían las regalías aquí mismo, mientras se escribía la obra.
Esa es la fuerza del teatro también: te permite ver a Monteverdi buscando a su amada, pero al mismo tiempo te invita a pensar en cómo vivimos, a quién elegimos, qué aceptamos como normal. Por eso creo que la obra no solo rescata a un compositor clave, sino que lo convierte en espejo. Un espejo de lo que somos y de lo que podríamos ser si, como él, nos atreviéramos a buscar algo más.
Precisamente, ¿qué aporta la música en vivo a esta experiencia escénica? Ustedes han apostado por ello en lugar de usar pistas grabadas.
Lo cambia todo. Cuando se puede, hay que hacerlo. En Amadeus usamos pistas porque requería sinfonías completas, algo inviable en vivo. Pero Monteverdi es una obra de cámara, en un espacio íntimo como el Teatro Ricardo Blume, y sobre músicos. ¿Cómo no tener música en vivo?
Ver a los intérpretes tocar en tiempo real es parte del espectáculo. No hay amplificación ni parlantes: el violín, el chelo, el piano, las voces —todo suena en ese instante, sin mediaciones. Queremos acercar la ópera al público, pero también acercarlo a los músicos. Están al lado suyo, rodeándolos. Lo llamamos “jamming”, como un ensayo abierto, donde todo se construye frente a tus ojos y oídos.
Es una narración pura, sin artificios, donde la música no acompaña la historia: es la historia. Y la respuesta ha sido muy positiva. Esta idea del “concierto en contexto” está calando, y nos abre la puerta a nuevas posibilidades: otros personajes, otras historias. Es una propuesta potente dentro del panorama teatral actual.
Y hay algo más: las voces narradas de Alfonso Sánchez Esteban y Celeste Viale permiten al público imaginar. Uno construye en su cabeza el bosque de Orfeo, ves a Ulises volver a Ítaca, o a Popea y Nerón en todo su esplendor. Ha sido una forma brillante de desnudar la ópera y presentarla en su forma más directa, más humana y sincera.
¿Podrías contarnos brevemente las tres historias que se narran en la obra?
Claro. La primera es La fábula de Orfeo, basada en la mitología griega. Orfeo y Eurídice se casan, pero ella muere tras la mordedura de una serpiente. Orfeo, desesperado, desciende al inframundo para rescatarla. Pero fracasa. Es una historia trágica y muy conocida, incluso antes que Monteverdi: Peri ya había compuesto una ópera llamada Eurídice. El mecenas de Monteverdi, Gonzaga, le dijo: “Tú puedes hacer una mejor”. Y así nació Orfeo.
La segunda es El regreso de Ulises a la patria, inspirada en La Odisea. Ulises vuelve a Ítaca disfrazado de mendigo, después de muchos años. Penélope, presionada por los pretendientes, propone una prueba: quien logre tensar el arco de Ulises será su nuevo esposo. Nadie lo consigue, salvo él. Entonces se revela, y Penélope lo reconoce por detalles íntimos que solo su verdadero esposo sabría. A diferencia de Orfeo, esta es una historia de reencuentro y fidelidad: tiene un final feliz, más terrenal.
La tercera es La coronación de Popea, basada en hechos históricos. Nerón, el emperador, se enamora de Popea, que está casada con Otón. Se forma un triángulo amoroso con traiciones, ambición y manipulación. Monteverdi explora aquí la pasión, el deseo, el poder. Las tres historias están profundamente conectadas con él: con sus pérdidas, sus anhelos, sus contradicciones. No buscaba historias al azar, sino aquellas que lo interpelaran. Por eso estas tres reflejan muy bien su mundo interior.
Y al conocer estas historias en su contexto, como lo hace la obra, entendemos mejor por qué las eligió, ¿no?
Exacto. Entendemos que para Monteverdi la música no era solo un oficio: era su forma de hablar de sí mismo, de su alegría, su duelo, su deseo. Era un artista genuino, alguien que se atrevía a poner su vida en su obra. Y eso se nota también en otros grandes: en Mozart con Las bodas de Fígaro o Don Giovanni, en Beethoven con sus sinfonías. Todos ellos se abren en su música. Yo mismo escribí un monólogo sobre Beethoven durante la pandemia, se llamaba Inmortal, con Roberto Moll. Ojalá pronto podamos llevarlo a escena con Mateo, como parte de este mismo ciclo.
¿Por qué es importante seguir volviendo a los clásicos?
Porque no podemos olvidar a quienes pavimentaron el camino. Los clásicos son clásicos por una razón: siguen resonando. Siguen provocándonos, ayudándonos a pensar. La ópera, por ejemplo, no siempre existió. ¿Cómo nació? ¿Quién la creó? Eso hay que conocerlo. Volver al pasado no es solo para evitar errores, también es una fuente de inspiración. Traer los clásicos al presente con nuevas miradas es una forma de mantenerlos vivos. Como lo estamos haciendo con Monteverdi.
Ahora que mencionaste la pandemia, ¿qué te dejó la experiencia del streaming? ¿Sirvió para algo o solo confirmó que el teatro en vivo no tiene reemplazo?
Participé en varias propuestas distintas. Hicimos Una clase de filosofía, escrita por Mateo, con funciones en vivo por Zoom. También Inmortal, que fue grabada y editada. Y otra más con El Británico: Yo sin el poeta, con Salvador del Solar, transmitida en vivo con siete cámaras.
Lo que rescato es que hicimos lo que pudimos, con mucha valentía, en un momento muy duro. Los teatros fueron lo último en reabrir. Y nosotros necesitábamos seguir contando historias. El streaming no reemplaza al teatro, pero se convirtió en un género propio. Ver a artistas actuando desde sus casas, conectados por Zoom, fue conmovedor. No era teatro en vivo, era otra cosa. Pero también tuvo valor. De alguna manera, nos salvó.



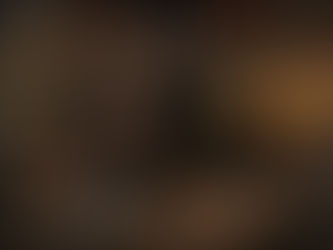






Comentarios