Entre la censura y el deslumbramiento: las claves de Nostalgia, de Mircea Cartarescu
- Redacción El Salmón

- 31 ago 2025
- 5 Min. de lectura

Cuando Mircea Cărtărescu escribió Nostalgia, Rumanía estaba dominada por el régimen de Ceaușescu. Era un país donde la palabra estaba vigilada, donde publicar literatura con ambiciones estéticas podía convertirse en un acto sospechoso. Por eso, en 1989 el libro apareció bajo otro título, El sueño, y con grandes cortes de censura. La versión publicada en español en 2012 corresponde a la edición completa de 1993, no a la censurada de 1989. Ese doble origen, marcado por la mutilación y luego la restitución, es parte de su esencia: Nostalgia es un libro que nace en resistencia, una obra que se niega a ajustarse a los límites de lo posible.
Su llegada a los lectores hispanohablantes fue tardía, recién en 2012, gracias a la editorial Impedimenta. Desde entonces, se ha convertido en una de las piezas clave para entender el universo cartaresquiano: un mundo donde la memoria se convierte en materia literaria, donde el sueño y la vigilia se confunden y donde la infancia es más inquietante que luminosa. Leerlo es entrar en una prosa desbordante, barroca, llena de imágenes hipnóticas que no buscan explicar, sino envolver al lector.
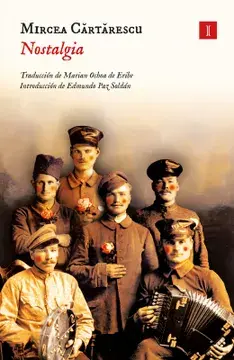
Una estructura de espejos
Aunque suele presentarse como un libro de cuentos, Nostalgia funciona más bien como un organismo de cinco partes. Se abre con un prólogo, El ruletista, y se cierra con un epílogo, El arquitecto. En el medio, tres relatos —El mendébil, Los gemelos y REM— conforman el cuerpo principal de la obra.
Esa disposición no es casual: cada pieza dialoga con las demás, como si fueran espejos que reflejan obsesiones similares desde ángulos distintos. La infancia, el deseo, la muerte, el poder de lo imaginario: todo vuelve una y otra vez, con distintas máscaras. No hay un hilo narrativo lineal, pero sí un arco emocional. Se comienza con el vértigo de lo extremo (El ruletista), se avanza hacia la exploración de los mundos íntimos (El mendébil, Los gemelos, REM) y se culmina con la disolución de la realidad en un gesto casi apocalíptico (El arquitecto).
Así, Nostalgia se comporta como un viaje: del riesgo físico a la exploración mental, del límite del cuerpo al límite de la imaginación.
El ruletista: la fascinación del riesgo
El primer relato es, quizás, el más célebre. Un hombre que se juega la vida en la ruleta rusa frente a un público clandestino. La escena es brutal, pero también magnética: no se trata solo de la violencia del acto, sino de la manera en que la multitud queda atrapada por la posibilidad de presenciar la muerte en directo.
Aquí Cărtărescu introduce dos de sus grandes temas: la obsesión con lo imposible y la pregunta por el sentido de la existencia. El ruletista no es un héroe ni un mártir, sino alguien que, al rozar la muerte una y otra vez, logra un tipo de trascendencia. La bala que nunca llega se convierte en metáfora de la vida misma: siempre amenazada, siempre aplazada. Leer este relato es ingresar al libro con un golpe seco, que nos advierte de inmediato que no estamos frente a historias realistas, sino frente a fábulas oscuras sobre el deseo humano de asomarse al abismo.
El mendébil y los territorios de la infancia
El segundo relato nos traslada a otro registro: la infancia. Pero no a una infancia idílica, sino a un territorio misterioso, cargado de símbolos y tensiones. El protagonista, un niño con poderes, concentra la atención de sus compañeros. Su sola presencia desestabiliza la lógica cotidiana.
Lo interesante es cómo Cărtărescu transforma lo infantil en un espacio casi religioso. La figura del mendébil no es un simple prodigio, sino una especie de pequeño mesías que despierta en los otros una mezcla de fascinación y temor. La infancia, así, aparece como un estado en el que lo sobrenatural y lo real conviven sin fronteras. Este relato funciona como recordatorio de que la niñez no es inocencia, sino una etapa cargada de intensidad, de misterios y de extraños poderes que, al crecer, olvidamos.
Los gemelos y la adolescencia como frontera
El tercer relato desplaza el foco hacia la adolescencia, ese momento donde la identidad empieza a fragmentarse. Aquí la figura del doble se vuelve central: la narración se multiplica, se desdobla, se confunde. El deseo sexual atraviesa la historia con fuerza, pero no desde lo explícito, sino desde lo ambiguo, lo reprimido, lo prohibido.
Cărtărescu capta la adolescencia como un estado liminar: ya no somos niños, pero tampoco adultos; somos seres que experimentan el cuerpo, el deseo y la identidad como territorios inexplorados. Los gemelos nos recuerda que esa etapa está hecha de contradicciones y de espejos rotos, donde uno se busca en el reflejo del otro para encontrarse o para perderse.
REM, el corazón de la obra
El cuarto relato es el más ambicioso y también el más complejo. REM es un viaje a través de los sueños, un relato que mezcla erotismo, memoria y fantasía en una estructura fragmentaria. Aquí, el narrador se desplaza entre perspectivas inusuales —como la de un insecto— y recuerdos de la infancia, mientras lo onírico se entrelaza con lo corporal.
En REM queda claro que para Cărtărescu los sueños no son evasión, sino otra forma de realidad. La experiencia onírica tiene el mismo peso que lo vivido. Es el relato donde la nostalgia se convierte en herida: la imposibilidad de recuperar lo que fuimos, lo que soñamos, lo que deseamos. Su lenguaje barroco, lleno de imágenes desbordantes, exige una lectura atenta, pero también una disposición a dejarse arrastrar por el torrente de imágenes sin buscar un sentido unívoco.
El arquitecto: un final en clave de disolución
El libro se cierra con El arquitecto, un relato que funciona como epílogo y que lleva al extremo la obsesión con lo simbólico. Un hombre queda atrapado por el sonido del claxon de su coche, y poco a poco ese sonido crece, se expande, se vuelve cósmico, hasta amenazar con engullir la realidad entera.
Es un cierre inquietante, que remite tanto a Kafka como a Borges o Lem. El relato no solo habla de la obsesión personal, sino también de cómo el arte, la creación y el deseo pueden expandirse hasta romper los límites de lo real. Después de atravesar la infancia, la adolescencia y los sueños, el libro concluye con una imagen de disolución total: el mundo devorado por un ruido que no cesa.
Cómo leer Nostalgia
Nostalgia no es un libro para leer de corrido ni para consumir rápido. Su prosa exige lentitud, pausas, relecturas. Es recomendable detenerse en los pasajes más intensos, subrayar, tomar notas, incluso leer en voz alta algunos fragmentos para dejar que la cadencia haga efecto.
No todo se entiende ni todo tiene que entenderse. Cărtărescu trabaja con lo ambiguo, con lo simbólico, con lo onírico. Lo importante es aceptar esa lógica distinta, dejar que los relatos se filtren como sueños que no siempre tienen explicación.
Lo que queda después
Al terminar Nostalgia queda la sensación de haber recorrido un mapa de la memoria y del deseo. Cada relato aporta una capa: la infancia como enigma, la adolescencia como frontera, los sueños como otra forma de vivir, el arte como amenaza y posibilidad. Cărtărescu nos recuerda que la nostalgia no es simple melancolía, sino un sentimiento más complejo: el dolor de no poder volver, pero también la certeza de que lo perdido aún nos habita en forma de imágenes, símbolos y sueños.
Leer Nostalgia es, en última instancia, mirarnos en un espejo deformado que nos devuelve algo esencial: nuestra propia manera de recordar, desear y soñar.













Comentarios